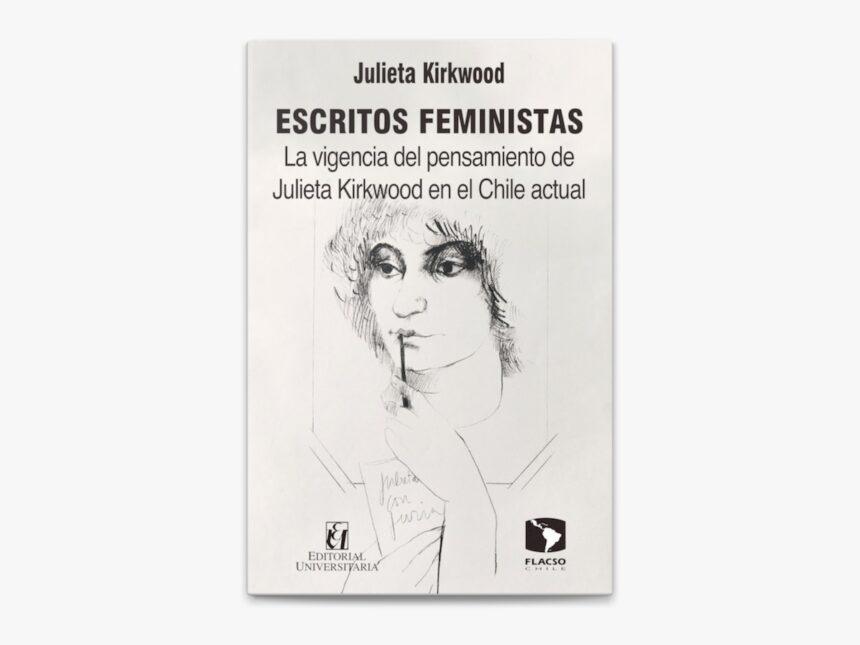La relación entre el movimiento por los derechos de las mujeres y el movimiento por los derechos de los trabajadores no es fácil de describir históricamente ni menos aún de establecer en términos políticos. Los movimientos de trabajadores, las gestas, las huelgas, la organización sindical y también la organización política está completamente marcada por la participación de las mujeres en su calidad de trabajadoras, pero su participación se complejiza al momento de pensarlas específicamente como “mujeres trabajadoras”.
Celia Amorós acuñó el término “alianzas ruinosas” para referirse a aquellos movimientos o reclamos sociales a los que las mujeres se suman, pero donde no reciben reciprocidad, sino que, por el contrario, las demandas feministas resultan perjudicadas y las mujeres no ven mejoras en su situación. ¿Cómo pensar la relación entre socialismo y feminismo en estos términos entonces? Momentos de camaradería y momentos de alianzas ruinosas.
A inicios del siglo XX, los discursos de Luis Emilio Recabarren, prócer del socialismo chileno, vinculaban la emancipación de la mujer con la lucha de los trabajadores. Lo mismo hacían los discursos de Teresa Flores, olvidada socialista y feminista… también pareja de Recabarren, que recorrió el país generando organizaciones de mujeres trabajadoras y hablando sobre la importancia de la emancipación de la mujer. En la conformación del Partido Obrero Socialista chileno se hablaba de “la cuestión de la mujer” y en las organizaciones sindicales y obreras -por ejemplo, en las salitreras- la presencia de mujeres era importante. Lo anterior podría dar cuenta de un compromiso en el origen mismo del socialismo chileno y sus instituciones con la emancipación de las mujeres. Sin embargo, el rol de la mujer en el movimiento de trabajadores no estaba claro: ¿agente o compañera del obrero?
Décadas después, la relación entre las demandas de las mujeres y las demandas de clase seguiría siendo problemática. Solo por nombrar algunos casos icónicos: el apoyo del MEMCh a la Unidad Popular y las posteriores críticas de esta organización a la desidia de los partidos por levantar las demandas de las mujeres. O los conflictos al interior de los movimientos feministas entre las militantes políticas y las feministas a secas, que ponían en cuestión la alianza del movimiento con los partidos. Estos roces se complejizan aún más cuando a las demandas de género y clase se suman las demandas por la democracia, durante la dictadura.
Una de las mujeres que vivió y reflexionó sobre el conflicto socialismo/feminismo/democracia fue Julieta Kirkwood. Es bastante conocida la historia de cuando, en el Tercer Encuentro Nacional de la Mujer (1980), Kirkwood junto a otras militantes socialistas son expulsadas del evento, por pedir especial atención a la opresión de las mujeres, lo que le costó la acusación de intentar dividir el movimiento obrero. O, que frente a la consigna “Democracia en el país y en la casa” que levantan junto a Margarita Pisano, el Partido Socialista le recuerda que “lo primero es primero y único”.
Sonia Montecino -antropóloga, Premio Nacional de Humanidades (2013) y autora de libros como “Mitos y de Chile” y “Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno”- conoció de cerca el trabajo de Kirkwood: fue su estudiante y es la compiladora y editora de Feminarios, libro póstumo que reúne charlas, clases y seminarios de la intelectual.
Al preguntarle sobre el conflicto que tuvo Kirkwood con el Partido Socialista y sus militantes, por pedir atención a la situación de las mujeres en la dictadura, Montecino responde: “Creo que esa tensión tuvo como telón de fondo una lucha por la interpretación sobre cuáles eran las contradicciones fundamentales de la sociedad. En el socialismo y en general en las corrientes de orientación marxistas se pensaba que esas contradicciones eran la lucha de clases. El “oprimido” y el explotado entraba en la gran categoría del proletariado como un todo, sin especificaciones de género aun cuando “la cuestión de la mujer” estaba presente teóricamente, por ejemplo, con Alejandra Kollontai, quien puso su mirada en la obrera y consideró al movimiento feminista como “burgués”. Ella pensaba que la liberación o emancipación de las mujeres solo sobrevendría en una sociedad nueva. También estuvo el referente de Rosa de Luxemburgo que pensaba que el feminismo y el socialismo debían ir juntos en un proceso de liberación de la dominación económica. Quizás las hebras de ese conflicto histórico estén en los razonamientos de Julieta Kirwood y pueden rastrearse en esas pensadoras y luchadoras socialistas de inicios del siglo XX. Pero el gesto de Julieta es único, porque emerge en América Latina, y es posible que su postura -en la época de la dictadura- haya nacido como una respuesta al dilema feminismo/socialismo. Ella empezó a construir una pregunta sobre la aparición de las mujeres como sujetos políticos en la “historia de Chile”, indagando en sus luchas. Un gesto pionero que, a mi juicio, sacó a luz de una manera diferente de interpretar el acceso al campo político y feminista de las mujeres chilenas ligado al socialismo. De allí tal vez emergió su reclamo de atender a ese protagonismo
Kirkwood interpretaba que la dictadura feminizó a la sociedad chilena: instaló en la sociedad lo que las mujeres vivían en el espacio privado (y lo vivían en gobiernos democráticos). Al parecer, la situación de las mujeres no cambiaba radicalmente en contexto autoritario ni democrático. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la relación con la democracia de los movimientos de mujeres?
Me parece que la dictadura trajo consigo la emergencia de nuevos sujetos que antes estuvieron invisibilizados (o camuflados), como dijimos antes, en la categoría de “proletariado”. Así las mujeres, los indígenas, los jóvenes comienzan a aparecer en el tinglado de la resistencia y la búsqueda de la democracia. También las condiciones económicas, la recesión, la crisis de los 80, trajo consigo el que muchos hombres perdieran sus trabajos y con ello sus identidades de obreros, de trabajadores; las mujeres -ese “ejército de reserva” del capitalismo- se desplazaron a lo laboral público, y también a ser rostros visibles de la lucha por los derechos humanos. Los movimientos de mujeres (pobladoras, campesinas, indígenas) y el feminista adquieren un protagonismo que, sin duda, hacía ineludible pensar y reflexionar respecto a su posición y condición en la sociedad chilena. La lucha por la democracia estuvo entonces imbricada con la lucha por la igualdad de género y, por cierto, por la interrogante de qué sociedad es la que deberíamos construir y qué régimen político deberíamos tener. El lema “democracia en el país y en la casa”,puso de manifiesto el tema del poder como nudo -concepto acuñado por Julieta Kirwood- de las opresiones de las mujeres y de la sociedad chilena. La democracia así se consideró no solo un régimen político sino un régimen de lo cotidiano.
Cuando Kirkwood y otras militantes socialistas comienzan a pedir que se considere la situación específica de las mujeres durante la dictadura se las acusó de dividir a la oposición y a la clase obrera. ¿Por qué era necesario pensar y actuar respecto de la cuestión de la mujer en plena dictadura?
Ese reclamo era y sigue siendo importante, toda vez que las secciones femeninas de los partidos -y esto es algo que la propia Julieta estudió- no bastaban para incorporar una dimensión teórica fundamental como es la subordinación de las mujeres, su calidad desmedrada, su vulnerabilidad ante la violencia, el machismo como estilo masculino, especialmente en América Latina, las relaciones de poder, etcétera, y por ende el tipo de cambio al que se aspira. La dictadura, al extremar la sobrevivencia, la falta de libertad y el autoritarismo puso un espejo y la necesidad de pensar(nos) de manera múltiple. Las mujeres como sujetos políticos o en “campos de acción políticos” -como decía María Luisa Tarrés- tomaron mucha fuerza en la dictadura, evidenciando también la urgencia de sus precariedades. El movimiento feminista chileno, heredero de una tradición que cuestionó ya a mediados del siglo XX a los partidos, generó una serie de interrogantes a las dobles militancias y a la especificidad, o no, de la organización de las mujeres.
Desde el concepto “rebeldía” que trabaja Kirkwood, y pensándola a ella misma como una rebelde, ¿cuán importante fue (y aún es) para el socialismo tener en sus filas una “socialista rebelde” como Kirkwood?
Creo que esa “socialista rebelde” que simboliza Julieta no es solo importante para el socialismo reflejado en un partido, sino para el feminismo y para la cultura chilena y latinoamericana. Su gesto permanente de reflexionar, de cuestionar, de estudiar, de hacer acción política, de atreverse a pensar como mujer, es un “modelo” que debiera ser ampliamente reconocido en el sentido de reconocer, valorar y volver a mirar. Ese no conformarse, incluso con lo que hemos logrado, interrogar nuestras convicciones, proponer formas alternativas, sin duda hacen de esa rebeldía una propuesta de creatividad permanente, de vitalidad que no solo es relevante, sino imprescindible para producir y liderar cambios. Se echa de menos esa rebeldía fundada, argumentada, no en slogan y superficies discursivas, sino en un horizonte de transformación que le da sentido a la rebeldía a través del pensamiento y la acción.
¿Cuál es tu visión respecto de esa idea según la cual la izquierda en Chile y el mundo ha abandonado las demandas de clase por las demandas “identitarias” (entre ellas el feminismo)?
Creo que no hay que caer en esos encasillamientos de lo woke donde se meten todas las luchas contemporáneas en un mismo saco. El feminismo es un movimiento social y es una teoría de la construcción social de la desigualdad entre hombres y mujeres que arranca de la Ilustración, no nació hoy día. Sin duda los contextos históricos han ido modulando sus formas de aparecer y de sumergirse (sus históricos “auges y caídas”); pero es un movimiento que no desaparece en la medida en que esas desigualdades permanecen y que ha logrado que sus conceptos y sus demandas se inscriban en el discurso cultural. Me parece que esas derivas contemporáneas e “identitarias” deberán juzgarse en el largo plazo, así como su efecto de “pasarela” en el neoliberalismo. Pero creo que esos simplismos de lo woke deben ser interrogados a la luz de las genealogías de los movimientos sociales y entender que la reacción conservadora necesita de esas categorizaciones que banalizan las luchas históricas por los derechos de las diferencias.