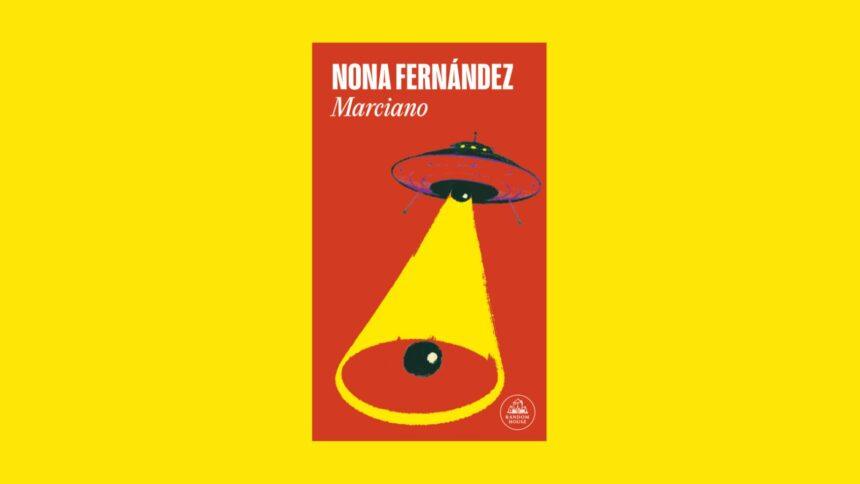Se hicieron parte de una organización militar, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nació para derrocar a Pinochet; fracasaron, en 1986, en el «año decisivo», cuando quisieron asesinar al dictador; luego sus superiores, sus creadores, el Partido Comunista, decidieron optar por una vía política, ya no militar, para terminar con el régimen; ellos no aceptaron ese pacto, el camino que llevaría al plebiscito de 1988 y al comienzo del retorno de la democracia en 1990, con Patricio Aylwin, se hicieron autónomos, el Frente Autónomo; y mataron a Jaime Guzmán y secuestraron a Cristián Edwards y luego, ya sin Frente, uno de ellos se convirtió en secuestrador de millonarios para financiar a las FARC y, antes, cuando el partido los desechó, se les ocurrió algo que llamaron la «Guerra Patriótica Nacional» que, básicamente, era irse a la montaña, en distintas partes de Chile, para formar guerrilleros y hacer la guerra a la dictadura.
Visto desde aquí, desde fuera y desde el futuro, leído en Marciano, la novela de Nona Fernández sobre Mauricio Hernández Norambuena (y también en Jóvenes pistoleros, la crónica de Juan Cristóbal Peña sobre el Frente y su guerra en los primeros años de democracia) es un absurdo, todo lo que hicieron después del quiebre con el PC es absurdo y hasta penoso. ¿También si lo vemos desde la trama en la que estaban, en la que existían, en la que eran, en la que estaban enredados? ¿Era posible que, luego de que te metieras, te metieran, en nombre del bien y la justicia, luego de que te construyeras y te construyeran en una trama, en una lógica, en una razón, era posible que te dijeran ya no va más y listo, se acabó la historia? ¿No era previsible, una posibilidad, que alguno, que más de alguno, siguiera girando en esa máquina, quizás girando en falso, en banda, como tornillo rodado, sin sentido, en el absurdo, precisamente ahora que, sin más, te habían cambiado el cuento? ¿No había ahí, para alguna de esas vidas, de esas mentes, un problema de verosimilitud? ¿Qué le hace a una mente la discontinuidad repentina? Pienso en esas historias de soldados que tras funcionar en una normalidad de matar o morir, de balas y bombas, ya en casa, de vuelta, se les desata de nuevo la guerra cuando oyen algún ruido fuerte, y entonces se ponen en guardia y vuelven a atacar, para no morir, vuelven porque nunca dejaron, no podían, no pudieron, no pueden dejar de matar o morir.
La guerra patriótica porque había que seguir funcionando, porque por supuesto Pinochet no iba a perder el plebiscito o en todo caso no iba a aceptar una derrota. ¿Y si ocurría? No, eso estaba fuera de lógica, así no funcionaban las cosas. Pero perdió, «y eso fue una cachetada», escribe Fernández. ¿Ahora sí renunciar y a otra cosa? No, había que adecuar el esquema para seguir en lo mismo: la razón de la guerra era que la dictadura seguiría, que Pinochet no iba a perder, pero no siguió, perdió, entonces la razón de la guerra es que la democracia que se iba a instaurar estaría fundada en un pacto con la dictadura, en una salida negociada. «No podíamos tomar ese camino, había que persistir. Estábamos convencidos de que la ruta ya estaba trazada y que no había que abandonarla por los resultados del plebiscito. La continuidad de la dictadura era evidente. El estreno de la Guerra Patriótica sólo se postergó».
Adecuación del esquema, del discurso para que la trama siga, porque la trama nos sostiene, somos esa trama, todos, todas estamos en una y no es cosa de cambiarla como quien se pone otra chaqueta. Que siga la trama para poder, tú, seguir siendo quién eres, en quien te has convertido; quizás de eso se trataba, de una cuestión de identidad, de identidades demasiado fuertes, porque tiene que ser fuerte una identidad, supongo, para convertirse en combatiente, hay que estar convencido; identidad, entonces, alguien que llega a identificarse absolutamente consigo mismo, sin margen de error, porque no hay lugar ni tiempo para eso en la guerra, porque cualquier rendija te puede costar la vida, si estás en guerra, ¿y si ya no hay, si hay paz o pacificación?, pues tiene que haberla, una guerra, porque la rendija te desmorona, te quita el piso, como quien pudiera rasgar el velo de su conciencia y abismarse. Estás sujeto a, y quizás eres objeto de, una linealidad.
Alguien que se hace así, o que es hecho así, no sé, en una identidad tan fuerte, inequívoca, ¿hace de su vida una tragedia, un destino? Pero en la tragedia el destino se realiza, se confirma cuando la persona, advertida por el oráculo, intenta torcer la sentencia. Aquí no ocurre eso, aquí la tragedia, el absurdo es lineal, ¿es tozudez? ¿No es lo que hacemos todos, probablemente en cosas menos graves que matar o morir, pero no tendemos también a confirmarnos, a querer tener la razón, porque la alternativa sería o podría llevarnos a romper con nosotros, a rompernos? Digo, hasta perder el trabajo, incluso a quienes no nos gusta trabajar, te derrumba el mundo, te descuadra.
En un ensayo sobre el pensamiento reaccionario, Cioran dice estas cosas que podrían tener sentido para lo que venimos escribiendo aquí: «del curso que ellos le habían asignado a la historia, esta no hacía el menor caso, desbaratando los proyectos e invalidando sus sistemas», «aterrados (…) de asistir a la desaparición de sus razones de existir, de sus doctrinas y de sus ilusiones».
Nona Fernández juega con la idea de trama, las voces de su novela se dan vuelta en ese asunto, en que hacen una trama, en que son parte de una trama, como elección, como destino, como artificio, como naturaleza. Una mosca atrapada en una tela de araña, pienso, está en una trama, es el personaje de una trama fatal. ¿Y la araña, quién es la araña? «Cada quien, a su manera, bajo sus propios intereses, se dedica a eso. A la comprensión de ese mecanismo que nos contiene». O sea, como creía Spinoza, la libertad es saber que no somos libres, o más bien, es conocer las causas que nos determinan, ser conscientes de nuestra naturaleza y desarrollarla, sin que otras fuerzas nos desvíen. ¿Eso es libertad? «Los pájaros también observan el mecanismo que nos envuelve. Aunque no sé si intentan comprenderlo o sencillamente disfrutan su belleza», dice alguien en la novela.
Llamamos pureza, la llaman, a mantenerse en la propia trama, ¿a la inercia? Quien podría haber planteado una alternativa, dejar la lucha y optar por la vía política, por convertirse en un partido, por ejemplo, quien pudo legitimar una decisión así, el líder moral, Rodrigo, quien ideó la «Guerra Patriótica», murió, fue torturado y asesinado al comienzo; entonces, sin él, no había salida, haberla propuesto, cualquier otro, era traición. ¿Es eso una excusa, otro ajuste del esquema para justificar ante sí seguir en lo mismo? ¿Así nos excusamos, desplazando la propia responsabilidad? «La inercia, es cierto, nos jugó una mala pasada». ¿No tenemos responsabilidad en esa inercia? Eran objetos de una fuerza, eso parece, que al menos en parte o en algún punto o momento uno desata o a la que uno se arroja, y luego se deja llevar. En eso de que solo Rodrigo, que ya no estaba, podría haber empujado las cosas para salir de la inercia, parece haber nostalgia de un futuro que no fue, de una ligereza posible que es mejor contar como imposible para que no nos aplaste.
La ligereza, tal vez, es la literatura, la escritura, la imaginación que nos da la posibilidad, como en la novela de Nona Fernández, de… ¿De qué? ¿De liberarnos? ¿De cambiar la historia? ¿De descrearnos, diría Simone Weil, para poder recrearnos? Tal vez. Sin embargo, la literatura también es inexorable: la amortajada está muerta, tan muerta, irremediablemente muerta, como todos los muertos, como cualquier muerto, cada vez que abrimos el libro de Bombal y lo volvemos a leer, aunque sea una muerta con conciencia, de hecho, esa conciencia también es inexorable, aunque ella quisiera simplemente morir, aunque nosotros quisiéramos que descanse en paz, ahí está, ha estado y estará siempre, muerta y consciente. Entonces, ¿qué pasa con una historia, con una vida, que se transforma en libro?, ¿qué le pasa a esa historia, a esa vida?, ¿hacerla libro es cambiar tragedia por tragedia?
La trama ¿puede llamarse también contexto? «Nunca se trató de mí», dice M, la versión que hace Fernández de Mauricio Hernández Norambuena. «Todo lo que hicimos, absolutamente todo, fue en virtud de algo mucho más grande que nuestras sensibilidades personales». ¿No fui yo, solo cumplía con mi deber? ¿Lo hice en nombre de la Justicia? ¿Y por qué no en nombre de Dios? ¿Quién nos dice que hagamos o no algo, de quién es esa voz? ¿Quién juzga sobre fines y medios, sobre bondades y maldades? ¿Hacer algo en virtud no de uno sino de algo más grande no es ponerse a sí mismo a la altura de esa grandeza, no tiene algo, y capaz que todo, de megalomanía? ¿El altruismo es yoismo? «Y para hacer panqueques, hay que romper huevos», agrega M. ¿No soy yo, es la historia, es el progreso que deja tras de sí ruinas, que me hace pisotear flores, quebrar huevos? ¿Y para cuándo los panqueques? ¿Y si mejor no comemos panqueques? ¿O hay que hacer panqueques porque eso somos, hacedores de panqueques y rompedores de huevos?
«Todo lo que te he dicho debe ser reflexionado pensando en los contextos». O sea, la confrontación en los años ochenta, en dictadura, dice M., de impunidad en los noventa, durante la transición a la democracia, y de resistencia desde el 2000. «A quienes no conocen ni han estado cerca del trabajo que hicimos les es imposible comprender». ¿No esgrimieron y esgrimen el contexto los promotores y defensores del golpe y de la dictadura? ¿No dijeron que al Museo de la Memoria le falta el contexto? ¿Contexto es el eufemismo para justificación, para desresponsabilizarse? Y comprensión, ¿qué es la comprensión?, ¿es la libertad de Spinoza?
«Sé que sufríamos de fe, de pasión religiosa, aunque fuéramos ateos y materialistas. El entusiasmo a veces es como una droga, creo que la Flaca me lo dijo una vez, nos hace creer cosas que no son, suponer cualidades que no tenemos. Sé que Rodrigo lo entendió en ese momento, mucho antes que yo. Mucho antes que todos». ¿Descubrió la libertad de Spinoza? ¿Vamos a seguir llamándola libertad? «Y sé que esa certeza lo lenteó. Lo pasmó. Cayó a tierra de golpe en una jaque mate inesperado. Sé que dicen que lo traicionaron. Sé que puede ser probable, pero no quiero seguir esa trama, porque de verdad creo que Rodrigo se dejó llevar. Se entregó. Fue su naturaleza. Creo, y esto es lo que no me atrevo a decirle a la Carla, que una parte de él quiso pagar con su vida el error que había cometido».
La identidad no sé si es o puede ser un peso, una gravead, inercia, una tragedia, un destino; y liberarse de ella, dudar, aunque sea un instante, ¿también lo es?, ¿es un desvío en la caída que al final nunca nos desvía de la caída?, ¿es una caída por otra?
*Juan Rodríguez Medina es periodista y ensayista.