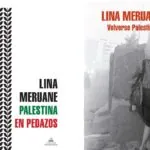Jorge Arrate
Jorge Arrate
A fines de los años treinta del siglo XX, Héctor Barreto fue un personaje de la izquierda chilena y una admirada figura literaria. Los socialistas enarbolaban su nombre como si Barreto fuese un desafío. En verdad lo era. Pero el paso del tiempo hizo que el recuerdo del joven poeta y cuentista pasase a ser una memoria de un pequeño grupo de escritores de su generación o de militantes socialistas que lo conocieron a él o a sus familiares. En el siglo actual solo jóvenes briosos han visto en Héctor Barreto aquello que es: una figura contemporánea y admirable.
Hay que recorrer una vez más la vieja calle San Diego para aproximarse a este muchacho de 19 años, delgado, moreno y de estatura mediana, agraciado y dueño de sí mismo, aficionado a la natación, admirador de Gardel e impenitente devorador de libros usados que le prestaba un librero que era padre de su gran amigo, escritor y futuro artista visual Fernando Marcos: los griegos, el Quijote, Dostoievsky, Oscar Wilde, Knut Hansum, Panait Istrati, el impactante Juan Cristóbal de Romain Rolland o los poemas de Neruda, entre muchos otros.
Manuel Rojas, el gran novelista de la llamada “generación del 20”, describió al San Diego de aquel tiempo como un hormiguero humano. Ese fue el territorio de Barreto. Hoy, los grandes edificios de departamentos han ganado espacio y han perdido terreno las librerías de viejo, los teatros y cines, las tiendas de catres y colchones, y los restaurantes, tabernas y bares de ochenta años atrás, afamados entre malhechores, estudiantes y poetas. En la primera cuadra permanece la Casa Central de la Universidad de Chile, con ingreso por Alameda, y el Instituto Nacional. Allí Barreto estudió y terminó la educación secundaria. Luego comenzó a trabajar como editor nocturno de la potente editorial Ercilla, poseedora de un amplio catálogo, y se inscribió como oyente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El añoso edificio del Instituto sería en los años setenta reemplazado por uno moderno, pero sus ingresos continúan siendo hasta hoy por las calles Arturo Prat y San Diego.
En la segunda cuadra estaba el café y restaurante “Miss Universo”, al que concurrían habitualmente grupos de escritores. Más allá, a la altura del 700, tenían su compraventa de libros los padres de Fernando Marcos. En 1936 se inició en la vereda del frente la construcción del recinto que se conoce hoy como “Teatro Monumental” y que hasta hace unos años conservó su nombre original: “Teatro Caupolicán”, testigo de históricas jornadas del arte, el deporte y la política. Culminaba la tendencia, surgida en los años veinte, a la construcción de los denominados “cines-palacio”, varios de los cuales poblaron la calle San Diego. Tenían cabida para más de dos mil personas y una hermosa arquitectura. El más famoso, que subsiste hasta hoy aunque convertido en bodega, es el “Teatro Esmeralda”, en el número 1035. Hace poco la Municipalidad de Santiago lo ha declarado edificio patrimonial. Más vale tarde que nunca.
En San Diego abundaban los boliches como “La Buenos Aires”, al llegar a Pedro Lagos, o el “Follies Bergère”, en una esquina de la Plaza Almagro. El cruce de San Diego con Avenida Matta era abundante en ofertas para bohemios. Allí estaban la “filórica” “Luz y Sombra” de don Ricardo Huerta, como se denominaba a los salones de baile que también funcionaban de día para los jóvenes y que carecían de pretensión o pompa. En otra esquina la boite “El Club de la Medianoche”, que pareciera que en los tiempos iniciales se llamó “Chantecler” y que hasta comienzos de los años sesenta cobijó a grandes orquestas chilenas y argentinas, y a celebrados cantantes. Próximo a estos sitios estaba el pequeño café “Volga”. Era un punto de encuentro habitual de jóvenes de izquierda y estudiantes de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile.
Ya no existen aquellos lugares del San Diego “barrio bravo” donde convivían jóvenes bohemios, niñas de vida licenciosa y tipos de mal vivir. Una callejuela sin salida que desemboca en calle Carmen recuerda al joven escritor, pero equivocadamente aparece en los mapas de la ciudad como “Héctor Barrueto”…
Hace casi un siglo la noche santiaguina resplandecía también en otros lugares como la calle Bandera al llegar al Mapocho, la Estación Central, donde reinaba el restaurante “Chiquito”, de gran cocina francesa, y un conjunto de sitios esparcidos por el centro entre Alameda y el río, entre la plaza Brasil y el cerro Santa Lucía.
Pero Barreto y Marcos vivían en el barrio San Diego, el centro principal del “bajo fondo” santiaguino, Barreto en la calle Emiliano Figueroa que en su corto trayecto ha albergado hasta hoy dudosos lugares de baile y casas de “remolienda”. La madre costurera, doña Francisca Ibáñez, abandonada por su marido, se ganaba difícilmente la vida para mantener a sus tres hijos. Cada día Héctor habrá caminado desde su hogar hacia calle Copiapó y luego algunas cuadras hasta el Instituto. El sector era de casas bajas, de uno o dos pisos, y cielos grandes que permitían disfrutar el celeste de los días y una profusión nocturna de estrellas. En algún punto de su caminata Héctor habrá tomado Arturo Prat para ingresar al Instituto Nacional por la entrada principal.
Del barrio conocía todo y el barrio también lo conocía. Uno de sus vecinos preferido era un reducidor, el “Ojota” Carrillo, patrón de una compraventa de objetos usados, en su mayoría sustraídos a sus legítimos dueños. El “Ojota”, cuentan los amigos de Barreto, le abría al joven su mundo, al que él se asomaba con avidez. Al mismo tiempo, el joven introducía a Carrillo a la literatura y le recomendaba lecturas. Desde calle Lira, un barrio de mayor nivel social, se plegaba a la bohemia el joven poeta Miguel Serrano, que estudiaba en los Sagrados Corazones, y que el escritor Santiago del Campo Silva presentó al grupo de institutanos. Serrano era de izquierda entonces, pero luego de la “masacre del Seguro Obrero”, ocurrida en 1938 durante el gobierno de Arturo Alessandri, en la que murieron asesinados más de sesenta jóvenes “nacis”, como se les denominaba, adhirió al nacional-socialismo. Julio Molina Müller, poeta que sería profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, también institutano, al igual que otro amigo de aquel grupo, el novelista Guillermo Atías, formaban parte del grupo que compartía jornadas también con Eduardo Anguita, Omar Cáceres y otros poetas.
Santiago del Campo partió a España en 1934 y Barreto fue uno de los asistentes a una cena de despedida en el connotado restaurante “Da Osvaldo” ubicado en el portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas. Los jóvenes frecuentaban los bares de San Diego y, en largas jornadas de conversación, discutían de literatura y hacían competencias de cuentacuentos que, según dicen las crónicas, muchas veces ganaba Barreto. Él era teatral, impresionaba su despliegue de personalidad cuando daba libre curso a su inventiva y contaba sus historias o recitaba sus versos.
La política no era un gran tema entre los escritores más jóvenes de la época, pero de a poco aquellos muchachos comenzaron un proceso de politización. La década de los 30 fue un tiempo estremecido y no habrá sido fácil permanecer ajeno a aquello que ocurría. La crisis mundial de 1929 había golpeado a Chile con extrema dureza y generado miseria y desempleo. Pero también el cataclismo económico estimuló el descontento y la protesta. En 1931 se produjo el levantamiento de la Escuadra surta en Coquimbo y Talcahuano. En 1932 emergió la fugaz República Socialista encabezada por Marmaduke Grove y Eugenio Matte Hurtado. Un año más tarde se fundó el Partido Socialista. En aquel tiempo la represión al movimiento de trabajadores fue durísima: Ranquil, San Gregorio y La Coruña son solo una muestra. Nuevos aires impulsaron una alianza de centro-izquierda, el Frente Popular, con aspiraciones de ganar el gobierno. Poco antes de las elecciones, en un momento inestable y policial, carabineros asesinaron a más de sesenta ciudadanos indefensos en el edificio del Seguro Obrero, a pasos de La Moneda. La gran mayoría eran jóvenes conspiradores del Movimiento Nacional Socialista. La guerra civil española había terminado con la victoria del franquismo y el fin de la República. Llegaban a Chile barcos cargados de refugiados españoles que harían con el tiempo un aporte destacado a la vida del país. El fascismo y el nazismo amenazaban la paz de Europa y del mundo, y Hitler se erguía como la funesta figura que desataría la gran masacre que fue la Segunda Guerra Mundial.
Barreto se sintió tocado por todo aquello. ¿Cuál fue la chispa que desató su compromiso social y político en paralelo con la pasión por la literatura? Fernando Marcos recordaba que en los días del derrocamiento de la dictadura de Ibáñez en 1931, Barreto, que entonces tenía 15 años y era estudiante del Instituto Nacional, había participado en una masiva manifestación estudiantil que precedió la caída del gobierno. Pareciera ser este el primer indicio de interés político del joven escritor. Más tarde escribió un cuento relativo a dramáticos acontecimientos de entonces: “Ranquil, lugar de muertos”.
La actividad política era violenta. La derecha había organizado las “Milicias Republicanas”, una guardia armada de carácter privado, con varios miles de miembros a través del país. Su propósito declarado era que los militares profesionales se alejaran de la política para erradicar el golpismo surgido en la segunda mitad de los años veinte. Pero eran, en realidad, un instrumento político de sus poderosos mentores. Los socialistas y comunistas crearon sus propios agrupamientos. Las “Brigadas Socialistas”, uniformadas con camisas color acero, himnos y emblemas propios, que encabezaron los principales líderes, entre ellos Grove, Allende y Oscar Schnake, vivían un permanente estado de guerra con los grupos de derecha. Entre estos destacaban las “Tropas Nazis de Asalto” (TNA) organizadas por los violentos “nacis” chilenos. Eran corrientes los enfrentamientos que terminaban con muertos o heridos de ambos bandos. Entre ellos los socialistas recuerdan a Manuel Contreras Garret en 1932, al marinero Manuel Bastías en Concepción, un participante del levantamiento de la marina en 1931 que con posterioridad ingresó a las filas partidarias, y al obrero Julio Llanos, caído en La Cisterna. Fue la muerte de este último la razón inmediata que impulsó a Barreto a militar en las filas de la izquierda.
En un comienzo su decisión sorprendió a sus cercanos. ¿Qué podía significar la política para los poetas? ¿No era acaso el compromiso militante contradictorio con la libertad plena que exigía la poesía? Barreto descartó las objeciones: “No quiero que los niños sigan caminando descalzos bajo la lluvia”, dijo, como si quisiese demostrar que la política y la ensoñación literaria no eran antagónicas. Informó que asumiría el lugar que Llanos había ocupado. Un gran gesto: si uno caía, había otro que lo reemplazaba de inmediato. Con ese ánimo comenzó a publicar algunos de sus escritos en revistas de la Federación Juvenil Socialista y constituyó rápidamente una sólida amistad con un joven socialista que venía de Chiloé y que años más tarde se constituiría en una de las grandes figuras del socialismo chileno: Raúl Ampuero.
En aquellos años Fernando Marcos, Guillermo Atías, Julio Molina Müller, entre otros, se incorporaron a los partidos de izquierda.
La noche del 23 de agosto de 1936, Barreto salió de su casa en busca de Fernando Marcos para pedirle que ilustrara uno de sus cuentos. Lo encontró acompañado de amigas y amigos en el café “Volga”, en la décimo segunda cuadra de calle San Diego, más precisamente San Diego 1267, donde se juntaban habitualmente los jóvenes socialistas. Un rato más tarde, cuando estaban próximos a partir, ingresaron al “Volga” jóvenes “nacis” uniformados o cubiertos con mantas de Castilla. Era una provocación que tensionó la atmósfera del café. Cuando llegaron los carabineros Barreto exigió a viva voz que revisaran a uno de los nazis que, según sostuvo, estaba armado. Así era y el denunciado quedó detenido. Los nazis se retiraron pero se diseminaron por San Diego en diversas esquinas. La provocación era ahora una emboscada.
Los jóvenes socialistas no constituían una milicia o un grupo entrenado, pero salieron en actitud desafiante. Los nazis retrocedieron por San Diego hacia Santiaguillo y los socialistas resolvieron perseguirlos. Entonces los nazis se dividieron y una parte de ellos dobló hacia Arturo Prat para llegar por ahí a Avenida Matta. Se oyeron disparos provenientes del bando nazi. Al llegar a Matta otros nazis se plegaron a ese grupo y un joven socialista fue herido en un pie frente a la Escuela de Artes Aplicadas.
En Matta con Aconcagua, los nazis resolvieron detener a sus perseguidores y conformaron una línea de fuego. Barreto avanzaba decidido hacia la brigada nazi cuando se intensificó la balacera. Mientras buscaba protección lo alcanzó una bala. Cayó casi en la esquina con Avenida Matta, sus compañeros se desbandaron y los nazis pasaron a la ofensiva. Uno de ellos pateó a Barreto en la cabeza y otros le tajearon el rostro con cortaplumas. Murió esa madrugada en la Posta 2 de Chiloé con Maule.
El funeral fue multitudinario. Socialistas, radicales-socialistas, comunistas y miembros de otros grupos políticos, escritores y artistas de todas las tendencias, muchos estudiantes, vecinos del barrio San Diego, acompañaron a Barreto hasta el Cementerio General, donde tuvieron lugar los discursos, entre ellos el del caudillo socialista Marmaduke Grove. Unas semanas después Vicente Huidobro publicó en el diario La Opinión su columna “El escritor Barreto asesinado por los nacis”. Casi treinta años más tarde, en 1965, Carlos Droguett, escritor de la “generación de 1938”, publicó una de las grandes novelas chilenas del siglo XX, Patas de perro, en la que hace referencia al asesinato de Barreto.
El tiempo pasa y, con altibajos, su recuerdo se hace mito, luego se difumina, resurge, en fin, permance. Es que, como escribiera Barreto en su cuento sobre la matanza campesina de Ranquil en 1934, “el color de la sangre no se olvida”.
| Este texto, escrito más que nada con un propósito de difusión de la figura de Héctor Barreto, es una elaboración libre de información recabada de los libros publicados y los textos existentes en la web sobre Barreto |