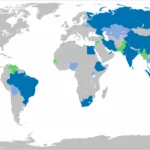Llama la atención en Chile la ausencia del tema de la desigualdad en el debate económico y en las prioridades de los gobiernos recientes; adicionalmente, en la coyuntura actual el tema está virtualmente ausente del debate electoral para las elecciones de noviembre 2025. En efecto, en los foros y programas presidenciales de diversos candidatos, es notoria la ausencia de una mención explícita al tema distributivo. Cuesta encontrar un párrafo en estos programas en que se diga que la desigualdad de ingresos, riquezas y oportunidades es un serio problema, una realidad preocupante, para la cohesión y estabilidad de la sociedad chilena.
Si no hay conciencia del problema difícilmente se propondrán políticas adecuadas para alcanzar una sociedad y una economía más justas y equitativas; los términos de “justicia distributiva” y “equidad social” han caído en un claro desuso en el léxico nacional; parecen rémoras de un pasado ya superado. No obstante, esta ausencia en el nivel discursivo no significa que el problema no exista. En efecto, Chile es de los países con mayor desigualdad en América Latina y el Caribe (Gini de ingresos en torno al 50 % y Gini de riquezas cerca de 70 % o mas según otras estimaciones) y esta es, a su vez, la región con los mayores índices de desigualdad en el mundo.
En varias propuestas presidenciales se prioriza la rebaja de impuestos a las (grandes) empresas con la esperanza de que mayores utilidades efectivas darán origen a un boom de inversión privada, crecimiento y empleo, aunque la evidencia empírica nacional e internacional no apoya la noción de que una rebaja de impuestos genera necesariamente más crecimiento económico. Por otra parte, la rebaja tributaria sí beneficia directamente a los grupos de alta riqueza y resta recursos al Estado para mejorar la posición de los asalariados y las clases medias.
Otras candidaturas, de corte más progresista, proponen un aumento del salario/ingreso mínimo y negociación ramal, lo que es positivo para balancear las relaciones entre capital y trabajo. Sin embargo, no se propone una reforma tributaria que provea recursos necesarios al Estado para mejorar la oferta pública de servicios sociales. Proponer aumentos de impuestos parece ser una política de mal gusto que debe ser descartada.
Complementando las rebajas tributarias, las candidaturas conservadoras en Chile proponen agresivos cortes del gasto público que van desde U$ 2000 a U$ 6000 millones (entre 0.75 a 2 por ciento del PIB) a ser ejecutados en 12 a 18 meses de iniciado un eventual gobierno de derechas. Es importante consignar que recortes del gasto público de esta magnitud con alta probabilidad serian recesivos al contraer la demanda agregada, la producción y el empleo. Además, estos recortes seguramente se centrarán en los presupuestos de educación, de salud, vivienda y en programas de transferencia públicas a los pensionados del sistema de las AFP. Estos recortes recaerían sobre los sectores medios y populares. Adicionalmente, se busca reducir drásticamente la planta de empleados del Estado generando desocupación.
Estos “shocks fiscales” ya se han ensayaron anteriormente con Pinochet en 1975, con Thatcher (Reino Unido) y Reagan (Estados Unidos) a inicios de la década de 1980 y son la base de los ajustes económicos implementados por Milei en Argentina. En los casos mencionados, el shock fiscal crea efectos sociales negativos, resistencia y conflictividad social, precariedad laboral y regresivos distributivamente. Además, al cortar ítems de apoyo a la formación y mantención del capital humano (educación, salud, ciencia y tecnología) se compromete el crecimiento de largo lazo de la economía.
Origen histórico y persistencia de la desigualdad en Chile
La desigualdad de ingresos, riqueza y oportunidades ha sido históricamente una constante en la sociedad chilena (el coeficiente de Gini ha fluctuado entre 50 y 60 % en el periodo 1850-2010) (1). La independencia política respecto de la corona española lograda en el siglo 19 no tuvo como correlato, en la esfera económica, una transición a una economía más igualitaria.
La estructura económica altamente desigual heredada del periodo colonial se mantuvo, aunque con diferentes agentes: las elites propietarias “peninsulares” (personas nacidas en España) fueron reemplazados por “criollos” (nacidos en Chile) que concentraban el grueso de la propiedad de la tierra, los recursos naturales y dominaban, sin contrapeso, las finanzas, la industria y el comercio. También, los ingleses eran dueños del salitre con posterioridad a la guerra del Pacifico y mantenían intereses en ferrocarriles, la banca, el comercio y la marina mercante. En el siglo 20 la presencia extranjera dominante fue norteamericana en especial en el cobre.
Hubo intentos de reducir la desigualdad en los gobiernos radicales de fines de la década de 1930 hasta inicios de la década de 1950 (Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y en menor medida Gabriel González Videla), en los gobiernos de Frei Montalva (1964-70) y su “revolución en libertad” (inicio de la reforma agraria, expansión de la sindicalización rural y urbana, creación de las juntas de vecinos, chilenización del cobre) y, en particular, en el gobierno de Salvador Allende (1970-73), con “la vía chilena al socialismo”, en el que se hace más acentuada la redistribución del ingreso y la riqueza hacia los asalariados acompañada de una aceleración de la reforma agraria, la nacionalización del cobre y otras medidas. La redistribución, no obstante, se hizo vulnerable al desborde la inflación y al sabotaje económico de los créditos externos por parte de Estados Unidos acompañados por acaparamientos de alimentos y disrupción de la producción y distribución de productos a nivel interno (paros de camioneros, huelgas en el cobre).
Con el golpe de Estado de 1973, una vez depuesto el gobierno de Allende, la cúpula militar, apoyada por círculos empresariales y economistas conservadores, detienen y revierten los procesos anteriores de redistribución de ingresos hacia los asalariados y agudizan la concentración de la riqueza en las clases propietarias. Las clases asalariadas, por otro lado, sufren un shock económico inmediato con la desregulación de precios de octubre de 1973 (un mes después del golpe) en que la tasa de inflación alcanza al 70 % en un solo mes, con enormes incrementos en el precio de los alimentos, lo que condujo a una fuerte caída de los salarios reales; este fue el primer tratamiento de shock económico del régimen militar. El segundo tratamiento de shock tuvo lugar en 1975 y fue recomendado por Milton Friedman en su visita a Chile en abril de ese año, ocasión en que se reúne con Pinochet y le entrega un documento con medidas a adoptar, las que posteriormente fueron implementados por los “Chicago boys” que habían sido alumnos de Friedman. Estas medidas incluían un fuerte ajuste fiscal en que fueron despedidos cerca de 100 mil empleados públicos para cerrar el déficit fiscal e intentar bajar la inflación la que, sin embargo, se mantuvo alta por varios años. El carácter objetivamente anti-trabajador del régimen de facto se consolida con la desarticulación y represión del movimiento sindical, la privatización de las empresas públicas y la reducción sistemática de recursos a la educación pública, mecanismo tradicional de igualación de oportunidades y movilidad social ascendente.
A inicios de la década de 1980, la fiebre privatizadora se extiende a la educación (sistema de universidades privadas, expansión de los colegios particulares y municipalización de la educación), la salud (Isapres) y las pensiones (sistema AFP). Estas medidas hicieron del acceso a los servicios sociales una función directa de la capacidad económica del usuario generando circuitos muy diferenciados de educación pública para pobres y educación privada para familias más acomodadas, salud pública y salud privada, vivienda social y vivienda de lujo, etc. Por otra parte, la crisis financiero-económica de 1982-83 fue acompañada de quiebras de empresas, caídas de la producción, aumento del desempleo y recortes salariales. En esa coyuntura, empeoraron fuertemente los indicadores sociales, lo que gatilló una serie de protestas sociales en poblaciones marginales y en las calles de Santiago y otras ciudades: las demandas eran por más empleo, mejores sueldos y un sistema económico menos regresivo y por una democratización general del país; esta conflictividad social aguda duró entre 1983 y 1987.
El retorno a la democracia, a inicios de la década de 1990, caracterizado por su aceptación del modelo neoliberal y la mantención de la institucionalidad heredada del periodo de Pinochet (Constitución de 1980), trajo, sin embargo, ciertas mejoras en la distribución de los ingresos laborales, aunque mantuvo, e incluso acentuó, la alta concentración de poder económico y riquezas en unas pocas familias ultra-ricas y en poderosos c grupos económicos privados.
El carácter pro-capital del modelo económico instaurado en el régimen militar no fue corregido: se mantuvo el plan laboral de 1979 de Pinochet que debilitaba y atomizaba el poder de negociación de los trabajadores, elemento que ha permitido un deterioro de la distribución funcional de la renta en contra del factor trabajo y en favor del (gran) capital. Por otra parte, la concentración de propiedad y mercados en democracia nunca realmente se contuvo, haciendo, en la práctica, bastante inefectivas las leyes antimonopolio y de promoción de la competencia de los mercados. Por unos años, al inicio de los gobiernos pos-Pinochet se adoptó el lema del “crecimiento con equidad” para describir sus políticas públicas; sin embargo, este lema después también fue abandonado.
El último gobierno, del presidente Gabriel Boric, fue elegido en el 2021 en torno a una plataforma de “superación del neoliberalismo,” un sistema de políticas públicas e institucionalidad económica que va acompañado de una persistente desigualdad en Chile y en otros países del mundo (2). Sin embargo, el ímpetu antineoliberal del nuevo presidente se apaciguó al poco andar y con sus designaciones en el equipo económico, en la práctica, se siguió aplicando y consolidando el modelo neoliberal. Su agenda económica se centró en el ajuste macroeconómico orientado a corregir los desequilibrios fiscales asociados a la pandemia y heredados del gobierno de Pinera II y lograr una reducción de la inflación.
Si bien los contornos de una transformación pos-neoliberal del presidente Boric siempre fueron difusos, al principio se planteó una reforma tributaria que proveería recursos para un mejoramiento de la situación social. Sin embargo, este proyecto no recibió apoyo en el parlamento y fue abandonado por el gobierno. En todo caso, sí se mantuvo una agenda laboral más progresiva y se logró aprobar la ley de semana laboral de 40 horas acompañada por un aumento del salario mínimo y protección contra el maltrato laboral. Por otra parte, se impulsó una reforma previsional que, en su versión original, planteaba el fin de las AFP. Sin embargo, este objetivo se esfumó con la reforma aprobada en el 2024, en que las AFP terminaban intermediando un mayor volumen de recursos de ahorro de los pensionados que antes de la reforma. No obstante, se logró crear un fondo de seguridad social que aumenta las pensiones de los grupos de menores rentas y se mejora la situación de la mujer pensionada. Desde el punto de vista del proceso de ahorro-inversión, la reforma de pensiones aprobada mantiene el flujo de financiamiento barato para los conglomerados económicos proveniente de los ahorros previsionales, que ha caracterizado el sistema de las AFP desde su inicio y que es uno de los pilares del modelo económico actual.
Costos económicos de la desigualdad
Cuando la desigualdad adquiere altos niveles, como en Chile, constituye un problema serio para la legitimidad del sistema económico vigente, además de generar ineficiencias de diverso tipo y es un ticket para la conflictividad social (3).
En efecto, en un país en que hay grandes brechas de ingreso y riqueza entre la población y en que las oportunidades de progreso económico personal están, en gran medida, condicionadas por el origen social de las personas, la percepción es que se vive en un sistema económico y social injusto. En este contexto, el nivel socio-económico de los hogares y las capacidades económicas de los padres son determinantes -e incluso más importantes- que el mérito y el esfuerzo personal de los hijos; entonces la distribución de recursos depende de condiciones arbitrarias de origen, lo que crea problemas de legitimidad moral y política. A su vez, en sociedades deslegitimadas se hace difícil la obtención de consensos a nivel político y se fomenta la conflictividad e insatisfacción social.
La historia de Chile se ha caracterizado por diversos periodos y ciclos de conflictividad social, algunos bastante intensos, con intentos de reforma social o revolución, seguidos, muchas veces por un reflujo de contrarreformas, restauración conservadora y represión. Estos ciclos están, en medida importante, asociados a sentidas demandas de cambio social progresivo encabezados por lideres progresistas y apoyados por sectores sociales perjudicados por la arquitectura económica y el orden social vigentes en distintos momentos del tiempo. Por otra parte, las clases dominantes y privilegiadas resienten las demandas sociales que buscan un nuevo balance de poder que esta vez favorezca a las clases desposeídas y movilizan el aparato de violencia del Estado (policía, ejercito, cárceles) y también el aparato comunicacional (prensa, medios de información) para detener y abortar los procesos redistributivos, preservar el statu quo y evitar que sus intereses económicos se vean afectados. El ejemplo más reciente de estos ciclos de redistribución y regresión es probablemente el golpe de Estado de 1973 en Chile.
Por otra parte, la desigualdad conlleva costos económicos inherentes como la sub- utilización de talentos, energías creativas y productividad de personas de estratos sociales modestos cuyos talentos y capacidades productivas potenciales no se pueden desarrollar por falta de acceso a educación, al crédito y a la adquisición de calificaciones.
El costo económico de la desigualdad es también indirecto y se refleja en inestabilidades macroeconómicas asociadas a la inflación por conflicto distributivo (espiral salario-precio) e inestabilidad social general con pérdidas económicas asociados a huelgas y a un entorno laboral conflictivo y alienante. La desigualdad se asocia con relaciones muy asimétricas de poder entre trabajo y capital tanto a nivel del sistema productivo directo (organización del trabajo, niveles salariales y beneficios laborales, número de horas trabajadas) como en la incidencia dominante del capital en la toma de decisiones estratégicas de inversión, localización de empresas y otras dimensiones de la acumulación de capital y el control del trabajo.
Niveles causales de la desigualdad de ingresos y riquezas
La desigualdad es un proceso multicausal que tiene expresiones en diversos niveles, y que conlleva mecanismos de generación, propagación y perpetuación en el tiempo. Las dinámicas de conflicto distributivo llevan a inestabilidad y polarización social, características disfuncionales para lograr sociedades estables, integradas y pacíficas.
Podemos distinguir los siguientes niveles causales de la desigualdad:
– Desigualdad en el mercado laboral por diferencias de niveles educativos y de calificación entre trabajadores, empleados y gerentes que se refleja en diferenciales substantivas de remuneraciones entre estos distintos grupos ocupacionales.
– Desigualdad por capacidades asimétricas de negociación entre capital y trabajo. En Chile esto se exacerba por la legislación laboral vigente (heredera del plan laboral de 1979) que permite solo negociar a nivel de empresas (prohibición de negociación ramal) y por un bajo nivel de sindicalización laboral; en contraste, las centrales empresariales chilenas (CPC, SOFOFA, SNA, etc.) están muy organizadas y movilizan amplios recursos para influir en las políticas públicas.
– Deterioro programado de la educación pública en la era neoliberal reflejado en insuficientes presupuestos y prioridad del sector, debilitando fuertemente un mecanismo de igualación de oportunidades que fue crecientemente importante entre 1940 y 1973.
– Sistema tributario poco progresivo que descansa más en los impuestos indirectos (IVA, impuestos específicos) que en la recaudación del impuesto al ingreso (empresas y personas), y que permite la evasión y la elusión, y mantiene un conjunto de exenciones tributarias que le restan recursos fiscales al Estado. Como consecuencia de lo anterior, en Chile, la distribución del ingreso antes de impuestos no difiere demasiado de la distribución de ingreso corregida por impuestos como es el caso de los países europeos y de Canadá, por ejemplo. La insuficiencia de recursos fiscales lleva, además, a una provisión subóptima de bienes públicos y de programas sociales.
– Alta concentración de la propiedad de activos reales y financieros por políticas de privatización, concentración de mercados y altas tasas de ganancias de las empresas. La concentración de poder económico genera toda una matriz de reproducción de la desigualdad tanto a nivel económico como político.
– Existencia de cambio tecnológico ahorrador de trabajo: digitalización, tecnologías más intensivas en capital y adopción de la inteligencia artificial.
Áreas prioritarias para una estrategia anti-desigualdad
El análisis precedente sugiere que Chile debe tomar conciencia y enfrentar el problema de la alta desigualdad como una de las trabas importantes que impiden aprovechar en plenitud su potencial de desarrollo económico y de desarrollo humano. Estas políticas deben tener como norte favorecer a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, los asalariados, trabajadores independientes, emprendedores autónomos, micro, pequeña y mediana empresa, sector informal y segmentos rezagados del campo y la ciudad, ya sean nacionales chilenos o extranjeros residentes en nuestro país. Para este propósito, se requiere de un programa coherente y factible de auténticas reformas anti-desigualdad. La factibilidad política de un proceso de reformas pro-igualdad dependerá de las condiciones coyunturales del momento y de la articulación de fuerzas sociales y políticas que apoyen este proceso.
A nivel conceptual es útil considerar al menos cinco áreas de intervención relevantes:
(i) Una reforma tributariaque corrija la excesiva dependencia de los impuestos indirectos por sobre los impuestos directos, que reduzca la elusión y la evasión, y termine con exenciones injustificadas. Se debe considerar establecer impuestos progresivos sobre las ganancias sobre-normales (tasas de retorno monopólicas) del sistema financiero, el litio, las AFP y otros sectores oligopólicos dominados por pocas empresas de gran tamaño; lo anterior puede ser extendido al sector forestal y la pesca industrial en atención a sus conocidas externalidades negativas. Adicionalmente, se debe considerar poner un impuesto a familias de alto patrimonio (impuesto a la riqueza) como el que existe en diversos países del mundo. Las tasas de impuesto de segunda categoría (impuesto a las personas) deben ser revisadas asegurando su progresividad;
(ii) Una reforma real de las relaciones laborales que equiparen y balanceen el poder de negociación entre el sector laboral y el gran capital que en Chile ha sido muy favorable a este último desde el golpe de Estado de 1973. Adicionalmente, se debe permitir la negociación por rama de actividad económica como sucede en muchos países desarrollados y economías emergentes;
(iii) Un programa sustancial de recuperación y mejoramiento de la educación pública, fuente fundamental de movilidad social ascendente, a nivel escolar, técnico profesional y universitario;
(iv) Una agenda orientada a apoyar a los trabajadores y sus organizaciones con capacitación, programas de empleo y promoción de la democracia económica a nivel de la empresa;
(v) Implementar políticas de acceso a activos financieros y físicos por parte de grupos menos favorecidos y corregir la enorme concentración de la riqueza existente.
La mantención de los actuales niveles de desigualdad económica en Chile no solo es económicamente ineficiente, moralmente cuestionable y socialmente injusta, sino que es también un caldo de cultivo de posibles futuros levantamientos sociales alimentados por la percepción de que vivimos en un orden económico y social injusto, y una clase política indolente a estas realidades. Un Chile menos desigual potenciaría su nivel de desarrollo humano, aceleraría su tasa de crecimiento y reduciría las fuertes tensiones sociales que cruzan la sociedad chilena.
Notas
(1) Rodríguez Weber, J.E. (2014) La economía política de la desigualdad en Chile, 1850-2009. Ediciones Biblioteca Nacional.
(2) Ver Solimano, A. y Zapata-Roman, G. (2025). Neoliberalismo a la chilena. Una perspectiva histórica. Catalonia.
(3) Solimano, A. (Ed.) (2000). Desigualdad social. Valores, crecimiento y el Estado. Fondo de Cultura Económica.
*Andrés Solimano fue director de FLACSO-Chile y es doctor en Economía (Massachussets Institute of Technology, MIT).