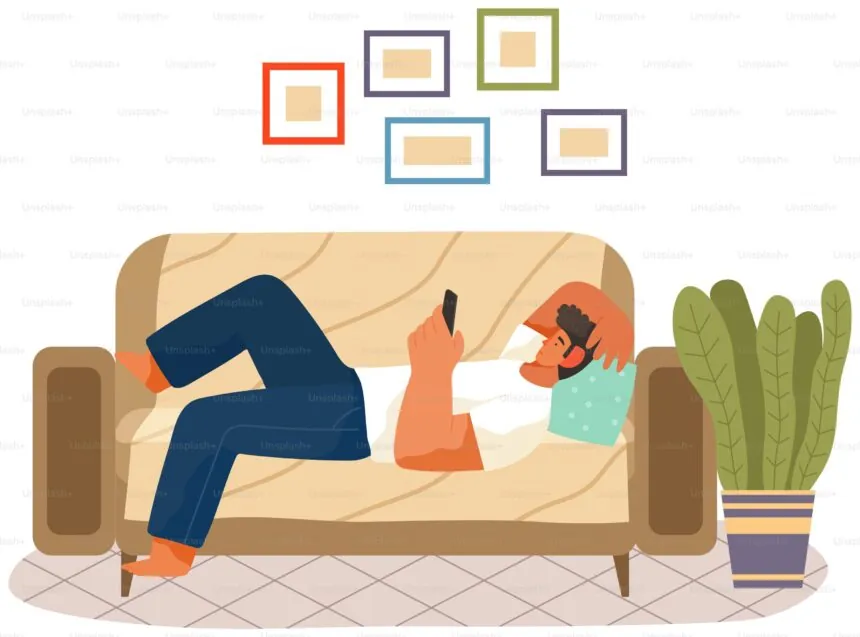La segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre en Chile no solo enfrenta proyectos políticos distintos; también revela una tensión menos visible, aunque decisiva para comprender el momento político. La literatura comparada sobre erosión democrática y autoritarismos contemporáneos coincide en un hallazgo fundamental: las democracias se vuelven vulnerables no solo por la acción de actores iliberales, sino también por la inacción extendida de la ciudadanía ordinaria (1). En el caso chileno, esa inacción adopta una figura reconocible: el ciudadano desde el sofá.
No se trata de una caricatura ni de un juicio moral. Es una categoría analítica útil para describir una disposición que emerge con fuerza en contextos de fatiga política: individuos informados, críticos, capaces de identificar riesgos, pero que han desplazado su agencia hacia la contemplación. Este ciudadano participa en la conversación pública, pero lo hace en clave espectatorial. Debatir en redes, indignarse, compartir análisis o ironizar sobre la coyuntura se ha vuelto parte de una rutina política que rara vez se traduce en prácticas capaces de modificar la estructura participativa del espacio público.
Este repliegue tiene efectos concretos. Una sociedad que opera desde la saturación y que asume que “la democracia aguanta” abre vacíos que otros actores —más disciplinados, más movilizados— ocupan con rapidez. En este sentido, el ciudadano desde el sofá no es irrelevante: su ausencia altera el equilibrio del campo político y redefine sus correlaciones de fuerza.
La pregunta crucial para el 14 de diciembre, entonces, no es solo qué propuestas compiten, sino qué tipo de ciudadanía llega a ese umbral electoral. Si cada elección constituye un momento de bifurcación, la densidad cívica —entendida como la capacidad de la sociedad para sostener conversaciones públicas y presencia territorial— es su variable más frágil. Y esa densidad disminuye precisamente cuando el ciudadano desde el sofá se transforma en actor predominante.
Desde una perspectiva comparada, este fenómeno dista de ser exclusivo de Chile. En países como Hungría o Brasil se observó una dinámica similar: proyectos ultraderechistas se consolidaron en contextos donde amplios sectores democráticos, pese a su preocupación, optaron por la distancia y confiaron en que los contrapesos institucionales operarían por sí solos. La evidencia indica que las instituciones dependen de prácticas sociales activas y que, cuando esa red se adelgaza, las salvaguardas pierden eficacia. Así, la llegada de liderazgos autoritarios no se explica solo por su atractivo electoral, sino también por la desmovilización de ciudadanías que asumieron que su presencia no era decisiva. Los casos de Orbán en Hungría y Bolsonaro en Brasil muestran que el avance iliberal no surge únicamente de liderazgos fuertes, sino también de sociedades que, en momentos críticos, permanecieron menos activas de lo que la resiliencia democrática requería.
Por eso, la segunda vuelta del 14 de diciembre interpela menos a las preferencias electorales que a la relación entre ciudadanía y democracia. La pregunta no es únicamente por quién votará cada persona, sino si concibe su acción como necesaria. Una democracia en la que amplios sectores se sitúan en modo sofá —observando, comentando, pero sin intervenir en la esfera pública— se vuelve más permeable a reconfiguraciones autoritarias, independientemente del resultado inmediato.
El riesgo no radica solo en la existencia de fuerzas de ultraderecha —fenómeno propio del pluralismo democrático—, sino en la asimetría entre su capacidad de movilización y la pasividad del resto del campo ciudadano. La erosión democrática no ocurre de manera súbita: avanza a través de elecciones competitivas donde una parte significativa de la sociedad concluye que su participación es prescindible.
En este sentido, el “ciudadano desde el sofá” es más que una metáfora: es un indicador sensible del estado democrático. Su proliferación señala fatiga, desconexión y una racionalidad que confunde estabilidad institucional con inevitabilidad histórica. Su repliegue, aunque emocionalmente comprensible, genera efectos acumulativos que rara vez se perciben hasta que ya son estructurales.
El 14 de diciembre será, en última instancia, un examen menos sobre la configuración del próximo gobierno y más sobre la vitalidad cívica del país. La pregunta que define este momento es tan simple como contundente: ¿qué ocurre con una democracia cuando quienes la valoran deciden vivirla como espectadores?
La respuesta no se resolverá solo en las urnas. Descansa, sobre todo, en la disposición —o la ausencia— de la ciudadanía a abandonar, aunque sea por un instante, la comodidad del sofá.
Nota
(1) Véase Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Booket(2018); Nancy Bermeo, “Sobre el retroceso democrático”, Journal of Democracy 27(1), 2016; y
Yascha Mounk, El pueblo contra la democracia, Paidos (2018).*Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano, PUC; Politóloga, PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile.