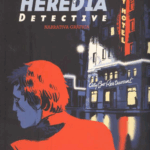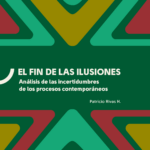I – De la obra, su autor y sus circunstancias
Hace cuarenta años, en octubre de 1985, aparecía en Barcelona (España) el ensayo La fuerza democrática de la idea socialista (1). A la primera edición del libro, siguió la segunda, salido ya de prensas chilenas en noviembre de aquel año, en un raro ambiente en que las luchas democráticas habían ganado ciertos espacios que permitían escamotear la censura impuesta durante años por la dictadura, pero en el cual continuaba viviéndose bajo un régimen terrorista y liberticida. Su autor, Jorge Arrate (1941), abogado de la Universidad de Chile con estudios de postgrado en Economía en la Universidad de Harvard, durante el gobierno de la Unidad Popular había ocupado la Vicepresidencia de CODELCO, cumpliendo un papel clave en la administración y defensa del cobre nacionalizado por el presidente Salvador Allende. Asimismo, había formado parte de uno de los gabinetes como ministro de Minería de este mandato. Cuando ocurrió el golpe de Estado de septiembre de 1973, estaba en el exterior realizando gestiones en defensa de nuestra principal riqueza, motivo por el que se le impidió volver al país. En la fecha de la publicación del libro, su autor estaba aún exiliado y dirigía el Instituto para el Nuevo Chile, organismo académico de carácter pluralista con sede en Rotterdam (Holanda), orientado a la reflexión intelectual sobre los grandes temas que entonces exigía la recuperación democrática del país, pero donde también se auscultaban los trascendentales desafíos programáticos que quedarían abiertos para el futuro. A su regreso a la patria, Arrate desempeñó diversas funciones políticas: presidente del Partido Socialista, ministro de Estado, Embajador e, incluso, candidato a la Primera Magistratura de la Nación por las izquierdas en las elecciones presidenciales de 2009. En años recientes, se ha abocado a las tareas de “Plataforma Socialista”, instancia de discusión y elaboración de propuestas desde un pensamiento crítico de izquierda.
- I – De la obra, su autor y sus circunstancias
- II – Evocando a salvador Allende
- III – REIVINDICACIÓN DE LA “VÍA CHILENA AL SOCIALISMO”
- IV – Chile bajo la dictadura: la herida abierta en el alma nacional
- V – Idea de democracia
- VI – Vigencia del socialismo: los desafíos de la renovación
- VII – Observaciones finales
Fuera del libro que evocamos, Arrate reúne –según los registros de la Biblioteca Nacional– una treintena de publicaciones suyas y en colaboración, entre las que se destacan, por nombrar solo algunas: El socialismo chileno: rescate y renovación (Barcelona, 1983); Pasión y razón del socialismo chileno (junto a Paulo Hidalgo, 1989); Retorno verdadero: textos políticos 1987-1991 (1991); Memoria de la izquierda chilena (2003), escrito junto a Eduardo Rojas en dos gruesos tomos en los que se reconstruye la historia del movimiento popular, de las fuerzas de avanzada y sus intelectuales desde el siglo XIX en adelante; Pasajeros en tránsito: una historia real (2007), donde relata su tentativa de volver al país en 1987 para acabar con el flagelo del exilio; sus Memorias que, por el momento, comprenden dos volúmenes: Con el viento a favor: del Frente Popular a la Unidad Popular; y, Volveremos mañana: memorias, dictadura, destierro, retorno (1973-1992); ambos publicados por LOM Ediciones entre 2017 y 2021. A estas obras de carácter doctrinario o histórico, Arrate suma su narrativa de ficción, enriqueciendo nuestras letras con los volúmenes: Los regresos de azul (1991); El poder es aeróbico (1995); El día que murió Irene (1999); y Uñas doradas y otros cuentos (2011). Esta vocación literaria, al parecer, nuestro autor la heredó de su abuela paterna, doña Delia Ducoing de Arrate, escritora feminista de los años 20 del siglo pasado, y fue estimulada en las aulas del Instituto Nacional por su maestro de literatura, el recordado novelista social Juan Godoy.
Sin desmerecer el valor del conjunto de la obra intelectual de Arrate, cuyo examen requeriría un estudio de más largo aliento –el cual, por su relevancia, queda pendiente para futuras investigaciones–, nos parece que el texto que destacamos representa un hito que se puede calificar, sin ambages, de “clásico” en la serie de la producción teórica del socialismo chileno. La obra está troquelada por el dramatismo del destierro; sin embargo, su autor no deja de situar sus afanes en el porvenir del país: “aunque escrito en Rotterdam, este libro está anclado en las tierras chilenas”. Quizás, como una forma de no perder ese anclaje, recurre a sobrias, pero decisivas citas de autores nacionales, cuyas ideas libertarias no pueden cancelarse por las arbitrariedades de ninguna tiranía. Así, asoman pensamientos de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Santiago Arcos, José Victorino Lastarria, Valentín Letelier, Luis Emilio Recabarren, Marmaduke Grove, el Padre Alberto Hurtado, Eugenio González y Salvador Allende, entre otros.
Ahora bien, el propósito del libro es fundamentar intelectualmente la tesis del rescate y renovación del socialismo chileno, tesis que entonces su autor y un importante sector socialista estimaban como un imperativo político impostergable. ¿Qué rescate y qué renovación? Ese es el asunto que dilucida el libro a lo largo de sus catorce nutridos capítulos.
Nuestro propósito es reseñar y comentar algunos contenidos del ensayo que, a nuestro juicio, nos parecen sus contribuciones más plausibles al acervo doctrinario del socialismo chileno. Desde luego, nuestras notas, aunque se apoyan en el discurso de fondo de la obra, toman cierta distancia de la literalidad del texto.
II – Evocando a salvador Allende
“Allende fue un héroe consciente. Su decisión de morir no constituyó un arranque del instante, una súbita llamarada interior de aquellas que impulsan a un hombre a sacrificar su vida en nombre de objetivos superiores. Allende enfrentaba la eventualidad trágica de su destino sin fatalismo, pero con una racional serenidad… Cualquiera que haya sido el grado de conocimiento personal que cada uno tuvo de Salvador Allende, su nombre y su figura representan para varias generaciones de chilenos algo excepcionalmente importante y absolutamente propio. Allende se fue convirtiendo en un símbolo y su nombre repetido incansablemente en infinitas reuniones y en incontables mítines durante decenios, se transformó en una especie de propiedad común a la que todos accedían sin necesidad de invitación especial… La idea de socialismo era en sus manos una idea bien custodiada: consistía en un mundo más justo, donde el ser humano fuera más libre y más pleno, más igual a sus iguales. Ese era, esencialmente, su proyecto” (pp. 21-22).
El libro de Arrate abre con un capítulo dedicado a Salvador Allende (pp. 19-29), aunque su figura es evocada por todas partes del ensayo. Describe su trayectoria política y cómo va construyendo su liderazgo desde sus primeros años de militancia socialista hasta llegar a la Presidencia de la República en 1970, pasando por su participación como ministro de Salubridad en el Gobierno del Frente Popular y sus candidaturas de 1952, 1958 y 1964. Su semblanza calibra la hondura de sus convicciones y la radicalidad de su compromiso, destacando que su vida política de cuatro décadas concentra el mayor proceso de profundización democrática del país que culmina con su Gobierno. Su ex ministro subraya las transformaciones estructurales destinadas a instaurar la justicia social, la recuperación de las riquezas nativas de las manos foráneas para consolidar la independencia económica nacional y la dignificación de las clases trabajadoras, explotadas secularmente por minorías privilegiadas, para acabar con la opresión y las miserias. Estas apreciaciones pueden ser similares en quienes compartieron o conocieron al exmandatario y se han referido a su obra. Lo propio, empero, del examen de Arrate es su reiterado hincapié en su concepción política que unió la tentativa de construir el socialismo con la democracia, concepción que, si bien también es conocida, proporciona una original metodología para seguir su pensamiento. Apunta al respecto algunos textos claves y destaca hitos significativos, no siempre advertidos, reivindicando sobremanera –como veremos a continuación– la llamada “vía chilena al socialismo”.
III – REIVINDICACIÓN DE LA “VÍA CHILENA AL SOCIALISMO”
“Pocos episodios de la vida de Chile y de Latinoamérica han constituido una epopeya liberadora como la emprendida por la Unidad Popular, por la izquierda chilena y por cada uno de sus componentes. Un movimiento popular capaz de logros de ese calibre no es una creación fácil ni un cuerpo débil e inepto. Pero la tarea era gigantesca y el objetivo fijado imponía la más formidable de las exigencias: no sacrificar la libertad en aras del bienestar material, no sacrificar el progreso económico y la equitativa distribución de sus frutos en aras de la libertad” (p. 70).
Jorge Arrate fue un importante actor del proceso político desarrollado en Chile entre 1970 y 1973, conocido como la “vía chilena al socialismo”. Desempeñó –como hemos registrado más arriba– cargos de primera línea, por tanto, tuvo un conocimiento desde dentro que le permitió ponderar, con la perspectiva del tiempo, tanto sus aciertos como sus insuficiencias. Fue un tiempo, nos dice, de “esperanzas y decepciones”, pero, pese a todos los reparos –justos o injustos– que pueden formularse al Gobierno de la Unidad Popular, Arrate afirma que la “vía allendista”, representó un momento culminante del proceso de democratización del país, iniciado cinco décadas antes, en el que el movimiento popular en ascenso, con todos sus diversos componentes, tuvo un papel fundamental. Estuvo, pues, jalonado por todas las grandes conquistas sociales y, también, por las derrotas y retrocesos de las fuerzas progresistas. Su legitimidad residía en los incesantes esfuerzos y sacrificios desplegados durante medio siglo por actores políticos y sociales; por la organización de las fuerzas sindicales y la producción creadora de los intelectuales; por las luchas de mujeres y jóvenes por un porvenir más promisorio; en fin, por las movilizaciones de todos los sectores oprimidos y postergados para transformar las bases del régimen económico, social y político imperante en la dirección de un orden societario más justo y solidario. “El período 1970-73 –anota– puede ser considerado como la culminación de una tentativa transformadora incubada largos años” y, por ello exige ser comprendido en su contexto y con los antecedentes que le precedieron. Aunque este proceso tenía similitudes con otros del continente, nuestro autor destaca que su proeza consistió en intentar un nuevo camino al socialismo en la historia de la humanidad, distinto al ensayado por los regímenes del “socialismo real” –resultado de insurrecciones, guerras civiles o intervenciones armadas externas– y que, por sus mismos orígenes, no podían sostenerse en el poder sin el recurso a las armas y la cancelación de las libertades públicas. El carácter “pacífico”, esto es, explícitamente “no armado, no violento, no autoritario y no represivo” de la estrategia de la Unidad Popular era un rasgo esencial que lo diferenciaba de cualquier otra agenda que incluyera la “vía armada”. A juicio del autor, en este punto, la concepción allendista no admitía una doble lectura.
El proyecto de Allende, al postular la viabilidad de transitar al socialismo en democracia, y sostener la indisolubilidad de ambas dimensiones, asumía un asunto no siempre salvaguardado en procesos que se reclamaban a sí mismos emancipadores; esto es, la preservación de los fueros inalienables de la libertad y de la autodeterminación de la sociedad civil ante las prerrogativas del Estado. Su concepción política recelaba de la fórmula de la dictadura del proletariado sustituyéndola por la de la construcción del socialismo en democracia, pluralismo y libertad: “El socialismo ha tenido una vida azarosa y su encarnación estatal en el Este de Europa, si bien ha permitido realizar avances sociales de dimensiones innegables, abrió un capítulo polémico en cuanto a su capacidad emancipatoria y a su aptitud para hacer al hombre más libre y más participante en las decisiones que le interesan a él y a su grupo”(p. 27).
La vía chilena al socialismo planteaba establecer un nuevo modelo de desarrollo social y económico, dado que todas las otras experiencias reformistas ensayadas anteriormente habían sido impotentes para superar la rémora del subdesarrollo. Se orientaba a desmontar la estructura económica capitalista, injusta e ineficaz, causante, en último término, del estado de postración crónica del país. Se acentuaba el carácter “nacional” del proyecto porque respondía a la singularidad de la sociedad chilena, a su idiosincrasia y a sus tradiciones culturales, motivo por el cual, “Allende, explícitamente, desechó toda aspiración a universalizar su experiencia en cuanto a receta política o a proclamarla como ejemplo para la lucha de otros países de América Latina”. Era nacional, además, porque exigía la recuperación de las riquezas nativas para el beneficio de toda la colectividad y no para seguir engrosando las ganancias de las empresas extranjeras que se habían adueñado de ellas. La nacionalización del cobre tenía un significado patriótico y al mismo tiempo un contenido antiimperialista, destacando el gesto del presidente Allende de descontar de las indemnizaciones a las empresas expropiadas las “rentabilidades excesivas” usurpadas por décadas, como un modo de resarcir el daño al patrimonio económico del país. El mismo gesto antiimperialista destaca el ensayista al referirse al discurso del presidente Allende en las Naciones Unidas (1972) en el cual denunció las intervenciones indebidas de agencias gubernamentales y corporaciones económicas estadounidenses en los asuntos internos chilenos.
Por otro lado, Arrate no le saca el bulto a problemas claves que incidieron en el desenvolvimiento del proyecto. Desde luego, reconoce el hecho de que el haber sido elegido con un 36% de los sufragios, aunque después remontara en otras elecciones populares, significaba que no tenía una mayoría consistente que permitiera hacerlo sustentable sin que se produjesen crisis políticas, como las que sobrevinieron: “La derrota de la experiencia encabezada por el presidente Allende fue posible porque las fuerzas que lo apoyaban no lograron constituirse en una clara mayoría en el país y porque algunas deficiencias cualitativas, de origen histórico, las incapacitaron para alcanzar esa posición dominante, para bloquear las acciones enemigas y para cerrar los espacios que utilizaban y que requerían para fructificar” (p. 57).
Como otros analistas, Arrate estima que uno de los déficits de la Unidad Popular fue no haber constituido en su momento una poderosa mayoría por los cambios con la Democracia Cristiana para superar los “tres tercios” en que se dividía el sistema político chileno. Esto es, la Unidad Popular no comprendió que el Partido Demócrata Cristiano tenía una contundente base popular y que su “Revolución en Libertad” introdujo importantes cambios sociales como la reforma agraria, la sindicalización campesina y la organización de los pobladores. Por el contrario, con una visión sectaria, se evitaron los puentes, motejándola de “la otra cara de la derecha”, en circunstancias que no toda esta colectividad lo era, favoreciendo con ello la hegemonía de los sectores golpistas.
En su balance crítico, o más bien autocrítico, nuestro autor anota que otra de las principales tensiones del proceso fue la “asincronía” entre el proyecto social propiciado por el Gobierno, su programa y estrategia institucional y el actor político responsable de su implementación, es decir, los partidos de la izquierda agrupados en la Unidad Popular. Desde antiguo, recuerda, existían roces entre socialistas y comunistas, traducidas en la colisión de dos estrategias: el Frente de Trabajadores y el Frente de Liberación Nacional. En la década de 1960, empero, estas divergencias se incrementaron con la adopción de posiciones “foquistas” por parte importante de los socialistas, que declararon obsoleta la vía electoral: “Para el Partido Socialista –escribe– la experiencia allendista contradecía hasta ese momento las estimaciones políticas de sus congresos y las profecías de la mayoría de sus dirigentes”. Asimismo, la idea de revolución social estaba “indisolublemente asociada a la de insurrección y de lucha armada conducida por una vanguardia orgánica… La “vía allendista” entraba así en abierto conflicto con los dos elementos que habían llegado a ser de gran importancia en la cultura política de la izquierda: primero, la teoría revolucionaria que, extensivamente, se reconocía en la fórmula del “marxismo leninismo” y, segundo, los paradigmas revolucionarios entre los cuales los dos principales y de mayor influencia eran la Revolución de Octubre y la Revolución Cubana” (pp. 66-67).
El Gobierno de Allende guardó un respeto prudente a la autonomía de los partidos políticos que lo respaldaban y, ciertamente, no contemplaba entre sus planes que los partidos se identificaran con el Estado (ni mucho menos cooptar a las organizaciones sociales). Las ocasiones en que el mandatario se dirigió a los partidos fue para convocarlos a constituir una dirección política coherente con las políticas que se ejecutaban. Sin embargo, se observó, en contrapartida, el fenómeno sorprendente de que los propios partidos que debían afianzar las políticas gubernamentales, se distanciaran de ellas porque las estimaban insuficientes: “Algunos visualizaron el proceso en curso como el preámbulo de un clímax revolucionario que no tardaría en llegar y que constituiría el momento culminante esperado, el instante del cambio definitivo del signo del poder, el día de la conquista efectiva” (p. 68).
Es cierto que todo proceso de transformación de la sociedad, donde los sujetos populares adquieren un inédito protagonismo, desata fuerzas que, para bien o para mal, por las leyes de la sinergia social se radicalizan y, sin considerar el estado real de la correlación de fuerzas, pueden apelar –en un sentido negativo– a demandas maximalistas que son difíciles de satisfacer de golpe. Operó, así, quizás de manera perversa, el mito de que la exacerbación de las contradicciones de la lucha de clases era positiva porque conduciría ineluctablemente al enfrentamiento final donde el pueblo –por la intervención de algún demiurgo o entidad extra histórica– tendría una ventaja garantizada sobre la burguesía y sus adláteres… De resultas de esta lectura, el Gobierno de Allende no solo se vio asediado por las fuerzas golpistas y la ofensiva del imperialismo norteamericano; lo cual era un escenario previsible y esperable, sino que fue objeto del “fuego amigo” y de los ataques mampuestos de agentes políticos ultraizquierdistas –señaladamente, del “polo revolucionario”– que favorecieron, quiérase admitir o no, a la reacción.
En el fondo de estas tensiones, recalca Arrate, subyacía una discrepancia teórica entre el proyecto encarnado por Allende y los partidos de la Unidad Popular. Los partidos tradicionales de la izquierda, el Comunista y el Socialista, más las nuevas fuerzas emergidas en la década de 1960 y comienzos de los 70, el MIR, el MAPU, el MAPU OC y otros grupos pequeños, asumían el “leninismo” como fundamento de su acción política. Se aceptaba como una verdad incontestable que ser revolucionario equivalía a ser “leninista”, configurándose así una posición teórica ortodoxa trasversal en las izquierdas que –a juicio del autor– discordaba, en lo sustancial, con la práctica real de la “vía chilena al socialismo”, que era esencialmente “herética”. En este encuadre, sostiene –en una sentencia quizás categórica en demasía–, que “ningún partido miembro asumió en plenitud el proyecto de Allende” (p. 77).
Otra tensión clave del período fue entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas que no fue vista en toda magnitud en su momento. Arrate tiene conceptos elogiosos a figuras emblemáticas del Ejército, como los generales constitucionalistas René Schneider y Carlos Prats, víctimas de la acción artera de sus propios camaradas de armas. Los erige como figuras patriotas y republicanas que las futuras promociones castrenses debieran adoptar como modelos dignos de imitar. Sin embargo, no era misterio para nadie que, dentro de las Fuerzas Armadas, durante varios años se venía inculcando una concepción ideológica reaccionaria, antidemocrática y que conceptuaba a las fuerzas de izquierdas como un “enemigo interno”. Asimismo, las Fuerzas Armadas tenían una tradición represiva de más de sesenta años que iba desde la matanza de obreros de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907 hasta la masacre de mineros del cobre de El Salvador en 1967, pasando por diversos episodios sangrientos en que dejaron una estela de obreros, campesinos y pobladores inmolados por agentes armados del Estado. Por otro lado, se creía ingenuamente que, mientras la sociedad civil consolidaba sus avances democráticos, las instituciones armadas se mantenían neutrales y no deliberantes. En los hechos, empero, se profundizaba un abismo entre los militares y el movimiento popular y sus partidos. Los primeros habían sido adiestrados para custodiar el orden vigente, los segundos, en cambio, aspiraban –legítimamente– a sustituirlo. Había, pues, una contradicción entre las Fuerzas Armadas y las izquierdas que se fue incrementando a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo la penetración de la estrategia norteamericana en los institutos castrenses chilenos. Tratados y convenios de ayuda recíproca, dependencia de armamentos e insumos militares, cursos de formación para oficiales en Estados Unidos o en sus bases de Panamá fueron permeando crecientemente a los mandos, provenientes de sectores medios aspiracionales, en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que consideraba al comunismo, el principal enemigo de la civilización occidental. En este contexto, Arrate señala que una de las contradicciones importantes entre las Fuerzas Armadas y la izquierda chilena fue la diferente concepción del nacionalismo. Los militares proclaman un “nacionalismo fronterizo”; esto es, justifican su razón de ser como cuerpos de defensa del territorio nacional, principalmente de potenciales enemigos externos, que no son otros que los países vecinos. Por otro lado, las Fuerzas Armadas se declaran constructoras de la “nación” enarbolando glorias de guerras pasadas, pero silencian su papel represivo contra el pueblo. La izquierda, en cambio, tiene otro concepto del nacionalismo, centrado primordialmente en los intereses del pueblo y en la afirmación de la independencia económica y cultural del país frente a las embestidas de potencias extranjeras, en particular, del imperialismo norteamericano. Su carácter antiimperialista lo diferencia sustancialmente de las Fuerzas Armadas las que obedecen, tácita o abiertamente, las directivas geopolíticas de los Estados Unidos. Esta penetración ideológica –intolerante al cambio social–, y los intereses de clase con los que sus mandos se sentían identificados son rasgos que no fueron ponderados en todos sus alcances por el Gobierno de la Unidad Popular y que explican su aleve alineación con las fuerzas reaccionarias para cancelar la democracia y el ensañamiento contra su propio pueblo.
Para cerrar esta sección, en unos párrafos el autor reflexiona sobre el carácter de los cambios en la historia, recordando que bajo la Unidad Popular fueron habituales las afirmaciones de que las transformaciones que se impulsaban entonces eran “irreversibles”. Los cambios en sentido contrarios ocurridos posteriormente, acota, se encargaron de demostrar la equivocación de esta postura. Diversas modificaciones estructurales que tenían un carácter estratégico para el país, como la constitución del Área de Propiedad Social, o las tierras entregadas a los campesinos, fueron “revertidas”. Solo, nos dice, la nacionalización de la Gran Minería del Cobre permaneció relativamente ajena a la ola refundacional autoritaria neoliberal; aunque, ya se había abierto un flanco para desnacionalizar los nuevos yacimientos. Los cambios no tienen, por sí mismos, asegurada una “irreversibilidad” y cuando así ocurre es porque han pasado por un proceso de larga maduración que hace muy difícil retrotraerlos. Los trascendentales cambios impulsados por la Unidad Popular en un período relativamente breve de tiempo –tres años– necesitaban para consolidarse mucho más que un deseo, requerían un tiempo político más prolongado que fue lo que no tuvieron (p. 128-129). Pese a la derrota de la experiencia, esta pervive en el imaginario colectivo porque “las derrotas nunca son completas salvo cuando los vencidos olvidan las razones por las que lucharon” (p. 19).
IV – Chile bajo la dictadura: la herida abierta en el alma nacional
“Nunca antes en el presente siglo había sido tan radical y marcada la división entre chilenos. El actual régimen la ha convertido en la viga maestra de su política, en el elemento justificativo y legitimador de su propia existencia. Jamás un gobierno exhibió con tal brutal franqueza su propósito de representar sólo a una parte de la ciudadanía y de eliminar de la vida del país a la restante. Las bases institucionales del régimen autoritario consagran abiertamente este hecho sin siquiera el recurso a la hipocresía. Todos los chilenos que piensan de una determinada forma, contraria al contenido autoritario del sistema, tienen sus derechos cercenados. La expresión libre de ideas es privilegio de la minoría gobernante o de quienes le entregan su adhesión. Aquellos que no participan de este sector minoritario, o son perseguidos ya que la doctrina oficial establece que su pensamiento debe ser “erradicado”, o deben, por la fuerza, callar” (pp. 129-130).
El libro de Arrate no es un trabajo historiográfico, sino un ensayo. Esto quiere decir que está organizado en torno a ciertos temas e ideas y no a una relación de un período de tiempo, o la investigación de un acontecimiento, de sus causas y sus consecuencias. No obstante, subyace en el texto una narrativa histórica que no necesariamente se ajusta a un orden cronológico ni lineal, sino que describe un proceso político donde hay contrapuntos entre el presente y reiteradas vueltas al pasado, recordando los corsi y ricorsi de Vico. Se podría decir que cada capítulo contiene su propia historia –que a menudo se conecta con la de los otros– y todos, en su conjunto, esbozan una visión de la historia, o a lo menos de un fragmento de ella, en la cual el autor ha sido testigo y actor (2).
Aunque desde el golpe de Estado, el ensayista estuvo impedido de ingresar al país, su conocimiento de nuestra realidad, desde la lejanía, es informado, preciso y concordante con la vivencia de quienes permanecieron en el territorio nacional asolados por el insilio o desarraigo interior. Siguiendo de cerca las transformaciones operadas en el país a partir de 1973 bajo el régimen autoritario, describe la dramática experiencia de represión sufrida por el pueblo, sus organizaciones y dirigentes. Sus palabras del epígrafe de esta sección resumen su denuncia del oprobio impuesto en esos años.
Por otro lado, aborda el experimento social llevado a cabo también con arbitrariedad en el terreno económico: la usurpación de las tierras entregadas a los trabajadores del campo por la Reforma Agraria; la reprivatización del sistema bancario y financiero; y la imposición de un modelo económico inspirado por la ideología ultraliberal de la Escuela de Chicago. Todas estas medidas de la dictadura orientadas a favorecer a los grupos privados, más la alianza con el gran capital trasnacional, permitieron en poco tiempo reconstituir las bases del poder económico de la burguesía chilena. Ello, con un altísimo costo social: el “tratamiento de shock” de l975-76 –anota–, logró bajar la inflación, pero aumentó el desempleo del 9,7% al 18.7% entre 1974-76; el Producto Nacional Bruto disminuyó a un 12,9% en 1975; y, la producción industrial bajó un 27%.
Para facilitar la penetración de capitales, recuerda que se impuso un tipo de cambio fijo de 39 pesos por dólar y las tarifas aduaneras no superaron la barrera del 10%. Estas medidas intensificaron el comercio exterior en términos desfavorables a nuestra economía ya que, por un lado, redundó en la destrucción de la industria nacional y, por otro, estimuló las “exportaciones no tradicionales”, o de productos primarios con escaso valor agregado, sobre la base de la explotación extractivista y depredadora de nuestros bienes naturales. Paralelamente, se adoptaban medidas para facilitar la implantación de un modelo monetarista: el llamado “Plan Laboral”, tendiente a aniquilar la capacidad de negociación del movimiento sindical; la salida del “Pacto Andino”, con lo cual la economía quedaba abierta al ingreso de capitales extranjeros, sin las regulaciones fijadas por este convenio; y la imposición de la Constitución de 1980, que consolidaba el poder del dictador e institucionalizaba el modelo de libre mercado en el país.
Tanto la acción represiva del régimen como los criterios mercantiles del modelo económico fueron, a juicio del autor, transferidos al modelo social. La ganancia ciega, la preponderancia de los intereses privados y el libre juego del mercado fueron elevados a ideales rectores de la vida económico-social. Pero la circulación de estos principios mercantiles no era neutra, ya que fue difundida por una organizada campaña de ideologización y control social de la población que combinaba, de manera indisociable, la propaganda de las bondades del sistema con el terror y la intimidación, para lo cual se prestaron los medios de comunicación controlados por la dictadura.
La ofensiva neoliberal incluyó las denominadas “modernizaciones” implementadas en las relaciones laborales, la salud, la educación y la previsión social para establecer el predominio de los agentes privados con fines de lucro en diversos servicios y prestaciones, jibarizando al sector público y aniquilando su histórico sentido solidario. La aplicación de estas políticas, cuyo fin último era la acumulación de capitales de los grupos financieros, sobre la base de la privatización de los fondos previsionales y de seguros sociales de los asalariados, fueron desastrosas para la sociedad chilena. El modelo económico fue incapaz de resistir la recesión internacional de 1982, cuando el desempleo llegó al 30%; varios centenares de empresas quebraron; los agricultores fueron incapaces de cubrir sus deudas; la banca privada para evitar su debacle, apeló al Banco Central, que se hizo cargo de sus créditos impagos: “Los sectores comprometidos con la crisis clamaron la intervención estatal a fin de evitar el colapso, las tarifas aduaneras fueron reajustadas con el propósito de reducir las importaciones, se impusieron restricciones a la venta de moneda extranjera antes adquiridas libremente. La deuda externa chilena ascendía en 1983 a 17 mil millones de dólares, comparados con los 4 mil existentes en 1973. El servicio de las amortizaciones e intereses comprometía ya el total de los ingresos de divisas del país” (p. 126).
Pero lo peor de la aplicación de la política económica y de la implantación autoritaria de un modelo social regresivo fue, para el autor, la “herida” que dejó en el “alma nacional”. El flagelo de la cesantía, condenó a miles de chilenos a sobrevivir en la miseria, degradando su dignidad de personas: “En doce años de dictadura la desocupación se ha hecho estructural, es decir, permanente… Las políticas dictatoriales han marginado de la vida económica y social “normal” a aproximadamente un cuarto de la población del país que sobrevive sin posibilidades de un trabajo estable y de medios de sustento que cubran las necesidades más básicas de alimentación, vestuario, habitación, educación y salud. Este fenómeno ha desarrollado, tanto en ciudades como en el campo, una franja de subproletarios como nunca hubo en Chile” (p. 130).
El modelo social y económico de la dictadura fue desastroso para el país. Asimismo, en lo político, tuvo un claro carácter totalitario por el control y abuso de los aparatos del Estado, sin ningún control idóneo. A la supresión de las libertades, la persecución a los disidentes y los atropellos a los derechos humanos mediante la acción criminal de organismos represivos como la DINA y la CNI, se sumó una de las aberraciones más delirantes del dictador y su entorno: el intento de dividir a los chilenos entre los deseables, o aquellos que apoyaban a la dictadura, y los indeseables, quienes se oponían a ella. Todo ello reforzado por la intimidación oficial y oficiosa, el soplonaje institucionalizado y el castigo público o secreto a los transgresores, dejando, como dice nuestro autor, “una herida abierta en el alma de la nación”.
V – Idea de democracia
“Cada país adquiere mediante su experiencia un cierto sentido de la democracia que configura una demanda. La de Chile hoy día proviene precisamente de sus ancianas tradiciones de civilidad. Las definiciones de los teóricos resultan innecesarias o hasta incómodas. Democracia era cuando no había tortura o si la había, se producía un escándalo nacional. Democracia era cuando el derecho a huelga era reconocido y practicado y, si pretendía violársele, trabajadores y partidos organizados se movilizaban. Democracia era cuando las vidas cobradas por una represión –a veces admitida por los gobiernos, pero nunca justificada– se pagaba –a bajo precio, ciertamente– con la renuncia de los gabinetes, las acusaciones parlamentarias, la investigación relativamente imparcial de los jueces, y la protesta callejera masiva y responsable. Democracia era cuando no había ‘desaparecidos’” (p. 255).
El libro fue escrito en el contexto de las luchas por la recuperación democrática del país. Como un aporte al debate de ideas que en esos años tensionaba a las diversas fuerzas opositoras a la dictadura, su autor expone, en el penúltimo capítulo de la obra, su concepción de la democracia. A pesar del tiempo transcurrido, estimamos que la fundamentación teórica que formula sobre este régimen político conserva una consistente vigencia.
Un primer acercamiento al concepto de democracia es histórico; o sea, es un concepto que tiene una historia con distintas fases, sin perder su fondo esencial. Cita a Valentín Letelier quien con la óptica liberal decimonónica comprendía la democracia como la extensión del sufragio y de la instrucción popular; esto era el proporcionar los instrumentos para una incorporación creciente de sectores de la ciudadanía a los asuntos públicos. Sin embargo, democracia y liberalismo no siempre estuvieron en una correspondencia virtuosa ya que, a menudo, el liberalismo opuso restricciones a la democracia cuando esta avanzaba hacia formas socioeconómicas que cuestionaban “la apropiación privada del producto social”. El liberalismo proclamó entonces las democracias “limitadas” o “protegidas”. Entre socialismo y democracia también históricamente han existido tensiones ya que en cierta tradición socialista se aceptaba la “dictadura del proletariado” como “la forma más democrática de gobierno”, doctrina que –en la lógica democrática– está viciada por su base, y en diversas partes del libro se abunda sobre ese asunto.
Arrate recuerda que la democracia, desde los griegos, siempre fue un sistema de gobierno “identificado con la plebe, los desheredados, los miembros de los escalones más bajos de la sociedad, los de abajo”. Añade que, después de las Revolución de 1848, la burguesía francesa instauró la “democracia liberal”, no tanto para darle protagonismo a las clases subordinadas, sino porque la expansión de las fuerzas económicas del desarrollo capitalista requería una “libertad de mercado”, lo cual suponía la fijación de reglas que contuvieran los intereses regresivos de la nobleza y la oligarquía. En suma, la burguesía diseñó la “democracia liberal” a la medida de sus intereses, pero soslayando el hecho de que contenía en su seno un conflicto inmanente: “La doctrina democrática, basada en la igualdad de todos los seres humanos y aspirantes a hacer plena su libertad como personas, se convirtió en un diseño de gobierno para una sociedad no igualitaria, escindida en clases sociales” (p. 235).
La burguesía requirió aliarse con las demás clases interesadas en la superación del Antiguo Régimen para promover el desarrollo capitalista. La democracia liberal se acopló y subordinó entonces a estos propósitos, pero no resolvió el conflicto latente desde su constitución: la tensión entre el reconocimiento formal de la igualdad, por un lado; y, la mantención en los hechos de un sistema social intrínsecamente desigual, por otro. La burguesía necesita someter a la fuerza de trabajo para acrecentar los procesos de acumulación de capital, y, cuando las clases trabajadoras intentan romper este sometimiento para extender la democracia, la burguesía recurre, cuando la oportunidad lo requiere, a prácticas autoritarias y dictatoriales, es decir, antidemocráticas: “Históricamente, la regla general ha sido que las clases trabajadoras luchen por la expansión de la democracia y las propietarias por su limitación o desaparición. No es extraño, entonces, que se califique a la democracia como “subversiva”. La concepción democrática tiende, por definición, a subvertir la idea tradicional del poder como flujo que opera desde arriba hacia abajo. Y, además, la democracia abre compuertas para que se hagan evidentes sus propias limitaciones o insuficiencias” (p. 237).
La segunda aproximación al problema de la democracia es analítica. Siguiendo al politólogo canadiense C. B. Macpherson, distingue dos conceptos básicos de democracia: 1° Como medio o mecanismo para elegir las autoridades de gobierno y sancionar las decisiones de estas autoridades; y, 2° Como un conjunto de relaciones que impregna la vida y el funcionamiento de toda la comunidad. Piensa que estos dos conceptos son de suyo distintos, pero cada uno tiene la suficiente generalidad para comprender otras definiciones similares.
El primer concepto incluye la definición de la democracia como un “conjunto de reglas”, o las “reglas de juego” de la participación de la colectividad en la toma de decisiones: existencia de derechos políticos, pluralismo de opiniones, voto libre e informado, posibilidad real de la alternancia en el gobierno, reconocimiento de las mayorías y respeto a las minorías, etc. Esta concepción, que puede catalogarse de “técnica”, está asociada a la práctica histórica del liberalismo.
Acerca del segundo concepto, el autor indica que este se vincula a definiciones como: socialización solidaria; participación general en el destino de la colectividad; formas de convivencia conforme al ejercicio de la soberanía; y despliegue del poder del pueblo, entre otras.
El autor admite que la concepción de la democracia liberal siendo un logro civilizatorio imprescindible en el mundo moderno, ha sido, sin embargo, históricamente insuficiente para incorporar a todas las fuerzas sociales a las decisiones políticas. Acota que, a menudo, se queda en lo “nominal” y carece de contenido “real”. En el fondo, yace una tensión entre la “democracia representativa” y la “democracia participativa”. La primera funciona con mediaciones y complejos mecanismos políticos que muchas veces desvirtúan o impiden la participación. La segunda, en cambio, no necesariamente requiere de un complejo de aparatos políticos, sino que su campo de desenvolvimiento es lo social, en el que se produce, con mayor eficacia, la participación “directa”, dándole un contenido real y sustantivo a la democracia. En esta tensión residiría para el ensayista la diferencia entre la democracia liberal y la democracia socialista: “La gran alternativa ideal que se presenta, bajo diversas formas, en estas contraposiciones es entre una democracia que se considera ultimada en la concesión del sufragio, una democracia “liberal”, y una democracia que penetra a fondo en las distintas esferas de la vida colectiva, no solo en las políticas, y que se funda en la vigencia generalizada del principio de igualdad en la vida común, una democracia “socialista”… En este esquema, claramente, la democracia “liberal” es una democracia no suficientemente madura, en la medida en que permanece presa de su contradicción inicial no resuelta” (p. 239).
Para Arrate entre la democracia liberal y la democracia socialista no necesariamente habría una relación de antagonismo, sino de continuidad, gradualidad o de “madurez”. La fase liberal de la democracia con toda su inmadurez e insuficiencias es necesaria para el desarrollo de la fase socialista. La democracia socialista debe conservar, ampliar y enriquecer la contribución más eminente de la democracia liberal, a saber: las “reglas del juego”; pero, a la vez, debe sustituir el contenido capitalista que predomina en la democracia liberal y, con ello, erradicar la institución de la desigualdad humana que subyace en ella.
Desde el punto de vista socialista, escribe Arrate, dos son las principales objeciones a la democracia liberal: 1° Que su carácter representativo –que significa que los titulares de la voluntad soberana, delegan su poder en sus representantes–; establece mediaciones, como el Parlamento, donde la voluntad de los representados no necesariamente resulta adecuadamente expresada por los representantes; y, 2° Que, por su formalismo, no tiene gran significado, sino que es “pura apariencia”.
Esta última objeción, subraya el autor, a la luz de la dramática experiencia histórica, resulta indefendible. Si bien es cierto que las reglas del juego establecen una formalidad, incluso la ficción de la igualdad de todos los ciudadanos –la cual no existe en la vida real–, de ello no se seguiría que sea “pura apariencia”. Bajo esta democracia formalista los tribunales acogen los recursos de habeas corpus; se organizan elecciones periódicas con voto igual, secreto e informado; y los partidos políticos tienen existencia legal. Por consiguiente, las reglas del juego, para nuestro autor, importan.
El capitalismo puede ejercer su dominación económica y la sujeción social de las mayorías con o sin reglas del juego democrático. Se desplaza entre la democracia representativa y la autocracia y la arbitrariedad cuando las condiciones de su supervivencia se lo exigen. En el fondo, las reglas del juego no son un componente esencial para su funcionamiento y, por ello, no está disponible para defenderlas como un valor esencial y sí a sacrificarlas cuando le conviene. Más aún: las reglas del juego democrático, apunta Arrate, no son un componente estructural del capitalismo, sino una conquista histórica de las clases dominadas. En ese contexto, respalda su argumento con una cita de Agnes Heller: “No fue el capitalismo, sino más bien una incesante lucha contra el capitalismo la que le confirió a la democracia formal un valor universal”.
Dicho lo anterior, un problema histórico y teórico que plantea el autor es que, si la democracia liberal, formal y representativa, con todas sus virtudes, pero también con todas sus insuficiencias, es el límite máximo que tolera el capitalismo y, todo intento de su ampliación, enriquecimiento y superación que contemple, en último término, la transformación social será implacablemente sojuzgado con la instauración de regímenes autoritarios y dictatoriales, ¿qué sentido tiene, entonces, para los aspirantes a la transformación social defender esa democracia formal?
Un tipo de respuesta es la ofrecida por las experiencias socialistas surgidas de manera no democrática –por revoluciones sociales, guerras o conquistas–; que, a la larga, tampoco devienen en sistemas democráticos, sino en regímenes autoritarios que lastimosamente conculcan las libertades ciudadanas. Este tipo de respuesta, aunque aceptable para algunas colectividades porque pueden exhibir algunos éxitos en políticas sociales y distributivas, para el ensayista, en cambio, estaba absolutamente reñida con la concepción socialista postulada por Salvador Allende y, por consiguiente, no podría ser una opción para los socialistas chilenos. Las reglas del juego democrático, tienen un significado mucho más trascendente que el atribuido a sus raíces liberales: son, en su opinión, las que establecen las condiciones de posibilidad para el desarrollo de la democracia socialista.
La vía chilena al socialismo intentó traspasar el umbral que separa la democracia liberal de la democracia socialista. Pero este tránsito no consistía en un solo paso, dado de una vez y para siempre, por eso se definía como una “vía”: un camino que no estaba hecho, sino que era necesario hacerlo. No era recto, sino que se abriría en un terreno pedregoso y desconocido, lleno de escollos y peligrosos abismos que exigían trabajosos rodeos sin perder el horizonte.
La vigencia de las reglas del juego democrático es el primer jalón de la democracia socialista; los jalones siguientes son todos aquellos necesarios que contribuyen a profundizar y extender la democracia. Se trata de un proceso incesante en el cual las propias reglas del juego, lejos de cancelarse, adquieren un nuevo dinamismo, se van enriqueciendo, y sus potencialidades se expanden. Pero, ¿cuáles son las acciones necesarias para profundizar la democracia? Arrate menciona, por lo pronto, dos: la primera, ampliar los espacios existentes de convivencia democrática; y, la segunda, generar mecanismos de participación democrática de base. Sin embargo, advierte que el proceso de profundización democrática, que contempla en su horizonte la necesaria superación histórica del capitalismo, se enfrenta a gigantescas dificultades por la transnacionalización del sistema, la concentración del poder económico y de las decisiones, que escapan incluso a las fronteras nacionales. A ello, agrega el control que ejerce el dominio capitalista en el campo de la superestructura ideológico-cultural de la sociedad, en un párrafo que conserva una sorprendente actualidad en nuestros días: “En el plano de la ideología, la educación y los medios de comunicación son generalmente objeto de poco control democrático y tienden a regirse, en muchos casos, por lógicas de mercado o simplemente empresariales. Los medios de comunicación privados responden a lógicas individuales o de los grupos propietarios. Los avances tecnológicos en materias de comunicaciones que permiten, crecientemente, una transmisión de ideas, palabras e imágenes con gran fluidez internacional, plantean un desafío gigantesco a las posibilidades de democratización en esta área” (p. 244).
Piensa el autor que la democracia no puede ni podrá ensancharse ni enriquecerse sin participación cuantitativa y cualitativa. De igual forma, la concepción democrática de la vida no podrá valorarse sin que esta sea promovida y difundida por todo el sistema educacional, por los padres de familia, por los maestros y por los propios grupos pares en que se desenvuelven los estudiantes.
El capítulo que examinamos cierra con una sección titulada “Algunas reflexiones sobre la democracia en Chile”. A lo largo de su historia, dice el autor, diversas generaciones de chilenas y chilenos han tenido una experiencia peculiar de democracia. La generación a la que él mismo pertenece, que despierta a la vida política a partir de la segunda mitad de la década de 1950 y que se inserta en ella hasta el golpe de Estado de 1973, vive lo que denomina “el período más dinámico y expansivo de la democracia chilena”. Sus protagonistas albergaban un doble y contradictorio sentimiento: por un lado, cierto orgullo de vivir en un islote aislado en medio de las tiranías del continente; y, por otro, un cierto desprecio por las insuficiencias de la democracia. Y, si bien, este doble sentimiento era fundado, para esa generación lo inimaginable era que Chile terminara convirtiéndose en un islote regido por una tiranía, mientras que en el concierto latinoamericano cada país robustecía sus incipientes democracias después de desgarradoras experiencias autoritarias.
La democracia representativa chilena fue en muchos aspectos solo formal y limitada, pero, en otros, era progresiva, pues si durante años excluyó a la mujer, llegó el momento –tardío, respecto a otros países de la Región–, de la conquista del derecho al sufragio femenino. Lo mismo ocurrió con los analfabetos a quienes desde 1970 se les reconoce como ciudadanos. El cohecho, que fue una práctica centenaria, pudo ser vencido merced a los avances democráticos y la observancia del voto libre e informado. Fue una democracia formalista, frágil y objeto de críticas valederas, pero su contenido se fue enriqueciendo a la par que se robustecían las fuerzas populares y los avances de los trabajadores. Se puede conceder que era una democracia imperfecta, pero no se puede negar que fue también perfectible. Haciendo un breve balance del avance democrático, Arrate recuerda que bajo los gobiernos radicales hubo importantes avances en la modernización de la estructura económica del país y un empuje al desarrollo industrial que, con todas sus limitaciones, redundó en un bienestar colectivo. Asimismo, el gobierno de la Democracia Cristiana, también impulsó reformas de fondo que significaron la integración de fuerzas sociales hasta entonces marginadas. Por fin la izquierda, con el gobierno de la Unidad Popular, intentó realizar transformaciones sociales profundas sin sacrificar la democracia. En todas estas culturas políticas, el autor reconoce una tradición democrática común, cuya articulación estima indispensable para vencer al autoritarismo imperante en el país.
Termina el capítulo subrayando nuevamente la necesaria unidad entre democracia y socialismo como componentes indisociables de un proyecto de emancipación social: “La democracia ha vuelto a ser, en las condiciones actuales, aspiración de los desposeídos y de los más numerosos. Es una real posibilidad que, tal como el último siglo presenció la conjunción del liberalismo con la democracia, el que viene sea testigo de la conjunción de la democracia con el socialismo” (p. 257).
VI – Vigencia del socialismo: los desafíos de la renovación
“Llegará un día en que, tal cual hoy las formas sociales basadas en la esclavitud o la servidumbre son consideradas aberrantes, aquellas fundadas en la apropiación privada del producto social se considerarán impropias del desarrollo de los valores humanos. La idea socialista se habrá hecho culturalmente dominante. Ese día está lejano aún. No se trata de esperarlo en la confianza de que llegará, sino de apresurar su vigencia” (p. 283).
El libro de Arrate nos habla del socialismo. Del socialismo en general y del socialismo chileno en particular. A veces se sumerge en sus fuentes doctrinales y otras, analiza críticamente los llamados socialismos “realmente existentes” que por entonces nadie esperaba que se derrumbaran como se derrumbaron. Reconoce sus deformaciones, pero también atisba, si no sus rectificaciones, formas alternativas del socialismo reivindicando nuestro socialismo vernáculo y sus referentes intelectuales, desde Luis Emilio Recabarren hasta Salvador Allende, deteniéndose especialmente –como veremos más adelante– en el legado de Eugenio González.
En esta reconstrucción el autor destaca en diversos pasajes al carácter autónomo que históricamente tuvo el socialismo chileno (pp. 78-93); autonomía que se ligaba a la primacía de su vocación latinoamericanista, por sobre compromisos ideológicos con entidades internacionales. De ahí su firme –y hasta orgullosa– independencia frente a la Segunda, la Tercera y la Cuarta Internacional. Sin embargo, esta postura, conservada por cerca de seis décadas, fue completamente vaciada con la posterior afiliación del PS a la Internacional Socialista (3).
La historia del socialismo chileno, descrita someramente en el ensayo, redunda en las incesantes crisis y dispersiones desde su fundación en 1933 hasta ese momento, cuando el Partido Socialista se hallaba dividido después de la ruptura de 1979, que nuestro autor califica como “la más lacerante división de su medio siglo de vida” (p. 173). En su opinión de entonces, la crisis del socialismo, suscitada después del golpe de Estado, se debió a “la cristalización de una tendencia francamente ortodoxa y alienada que fue la causante principal de la ruptura partidaria de 1979” (4). Tal juicio lo vuelve a plantear atribuyéndole un carácter “ortodoxo” al sector socialista encabezado por Clodomiro Almeyda(pp. 230-231).
Sin que nos detengamos a compulsar la verosimilitud de este juicio ni abordar las causas de la división del P. S., que nos llevaría una regresión al infinito, lo cierto es que el ensayo de Arrate, como él mismo lo afirma, se inscribe en una concepción renovadora del socialismo que requiere mostrar, por contraste, una concepción con la cual hay que romper –léase la “ortodoxa”–, levantando, desde luego, su propia alternativa como la más consistente y coherente con la tradición del socialismo chileno.
Esta argumentación, por cierto, tiene un contexto: entonces el socialismo chileno estaba dividido en diversos bandos y cada cual reivindicaba para sí la legitimidad de su tienda anatemizando a las demás. Arrate –situado en uno de estos bandos– bregaba por la licitud de su organización y para ello requería objetar a las otras (no negamos que los otros sectores no hicieran lo mismo). Sin embargo, en su libro no es posible hallar ningún epíteto hiriente ni descalificación para con los otros socialistas, tan común en ese tiempo. El autor no se pierde en golpes bajos ni argumentos ad hominem que hubiesen dejado a la posteridad una mácula difícil de enmendar. Antes bien, predomina en su obra la mesura y el tono caballeroso que lo caracterizan en la vida real.
Pero yendo a la tesis capital planteada por el libro, la de la renovación y rescate del socialismo chileno, su autor la formula en los siguientes términos: “Se platea la reivindicación histórica del socialismo y su renovación, entendida como capacidad de percibir y canalizar nuevos fenómenos culturales y sociales. Concibe una fuerza socialista constituida hacia el futuro, capaz de convertirse en eje de erradicación. Esta fuerza, a través de relaciones de concurrencia y de unidad con los sectores cristianos y laicos del centro político y con el área de definición comunista, debe aspirar a una participación igualitaria y a un rol conductor en la constitución de un movimiento nacional por los cambios, democrático, amplio y mayoritario” (p. 231).
La renovación, por consiguiente, consistía en un proceso innovador dirigido a reformular la vigencia del socialismo en un nuevo contexto histórico. Nuestro autor precisa sus alcances en el terreno político e ideológico: “En el plano de las ideas el núcleo central de la renovación es un nuevo planteo de la idea socialista. Esta tarea pasa por la construcción de un juicio autocrítico sólido sobre la concepción del socialismo elaborada en el pasado, por asumir el contenido antidogmático y democrático de los debates ocurridos a nivel internacional en el movimiento obrero, y por reafirmar una vía propia y original para una transformación profunda de la estructura social, política, económica, cultural y moral de Chile, que rechace las deformaciones autoritarias y burocráticas que han caracterizado a la mayoría de las experiencias socialistas realizadas hasta ahora” (p. 189).
La propuesta de renovación –sostenida entonces por diversos sectores socialistas y con matices diferentes– suscitó polémicas en el campo de las izquierdas. En muchos casos, se identificó, sin más, con “modernización”, con un claro contenido liberal que se desentendía de las concepciones transformadoras, igualitarias y emancipadoras del acervo socialista. Sin embargo, creemos que sería un anacronismo atribuirle a este libro –y otros similares que circularon en ese tiempo– el rumbo adoptado en los años siguientes por ciertos sectores “renovados” (5); como también sería un anacronismo impugnar la obra por no atisbar el inexorable derrumbe de los socialismos de Europa oriental, en circunstancias que ni los más expertos politólogos del mundo lo atisbaron.
Respecto a la idea de “rescate” enyuntada en el ensayo a la de “renovación”, Arrate se ha extendido largamente en la recuperación del legado de Salvador Allende y de la concepción política de la vía chilena al socialismo. Recobra, además, dos fuentes doctrinarias: la tradición socialista universal y el pensamiento de Eugenio González.
Conocedor de los orígenes históricos del socialismo, esboza, a grandes rasgos, su desenvolvimiento y su inextricable ligazón con los idearios de emancipación social: “Los fundamentos de la idea socialista son tan antiguos cuanto es la conciencia sobre la injusticia o sobre los límites y obstáculos a la libertad humana. El socialismo como expresión política elaborada sobre bases racionales es, en cambio, una idea moderna. Esbozada primero por los pensadores llamados “utópicos”, adquirió fuerza en las clases trabajadoras y en núcleos intelectuales sólo a partir de mediados del siglo pasado. Su desarrollo organizado se asocia estrechamente a las ideas de Carlos Marx, quien concibió el socialismo como una posibilidad fundada en la contradictoria naturaleza del propio régimen capitalista, no realizada aún pero realizable. Sus análisis llevaron a Marx a sostener que los propios antagonismos internos del sistema envolvían la posibilidad de desarrollo de uno diverso que lo reemplazaría: el socialismo” (p. 258).
Destaca, asimismo, la concepción radical que le asignaron al ideario socialista los autores del Manifiesto Comunista, sin dejar de añadir los conocidos argumentos –a menudo usados por adversarios del marxismo para refutarlo– de que las “previsiones” de estos pensadores no se cumplieron como suponían, asunto que ha generado discusiones interminables: “Marx y Engels concibieron siempre el socialismo como un régimen económico-social fundado en la colectivización de los medios de producción y como una sociedad de emancipación humana, de democracia y libertad, en la que las formas de opresión hasta entonces conocidas eran sustituidas por el autogobierno consciente de los hombres. El desarrollo del socialismo sería un proceso universal, que se iniciaría en los países de mayor desarrollo capitalista, y que se extendería rápidamente en un período histórico breve” (p. 259).
Por otro lado –como ya hemos visto–, Arrate evalúa críticamente la experiencia de los socialismos reales. Siguiendo a autores marxistas como, Adolfo Sánchez Vázquez, califica de “moderno Leviatán” al experimento social desarrollado en la Unión Soviética, el cual estimaba que no se compadecía con los ideales liberadores del socialismo ni con el carácter creador del pensamiento marxiano: “El régimen político se caracteriza por la identificación del partido con el Estado, partido que es único y no tiene rivales, que se autoproclama como vanguardia, pero no admite mecanismos que lo legitimen a través de expresiones de la voluntad popular. La burocracia partidaria ha hecho de la ideología un dogma, y los instrumentos de análisis marxista, despojados de todo sentido crítico y creativo, han tendido a convertirse en categorías útiles para la justificación del sistema, pero inútiles para su superación. Esta concepción general ha sido exportada como supuesta norma universal a otros regímenes que se invocan socialistas. Se ha identificado el proceso mundial de avance al socialismo con los intereses y fortalecimiento de la Unión Soviética y, en su versión más extrema y peligrosa, se tiende a concebir la revolución socialista mundial como una extensión del enfrentamiento entre dos campos o bloques” (p. 264).
La otra fuente a la que apela Arrate es al pensamiento de Eugenio González Rojas, profesor de Filosofía, fundador del Partido Socialista, senador por la colectividad y rector de la Universidad de Chile. A su juicio, seis serían los grandes aciertos del maestro González: 1° La visión humanista del socialismo (“el socialismo es, en su esencia, humanismo”); 2° La dimensión ética de la práctica política socialista (“ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo nieguen”); 3° La utilización creativa del instrumental teórico marxista (“la doctrina socialista no es un conjunto de dogmas estáticos, sino una creación viva, esencialmente dinámica”); 4° El rol clave de la dimensión latinoamericana en una política socialista (“no estamos en condiciones –ningún país lo está– de poner en obra iniciativas de gran trascendencia que se sustraigan a todos los demás procesos económicos y políticos que se desenvuelven en América Latina”); 5° La vinculación entre democracia y socialismo; y, 6° La formulación de una “tercera vía” al socialismo (p. 273).
En el ensayo abundan las citas de Eugenio González –en especial de su Fundamentación teórica del programa del Partido Socialista, de 1947–, lo cual indica que nuestro autor se familiarizó con sus concepciones. Asume, declara, el difícil desafío de sintetizar su pensamiento, el cual formula en los siguientes términos: “El socialismo aspira a realizar en su integridad las conquistas de la democracia que el capitalismo concede solo parcialmente. Para hacerlo, sin perjuicio de que será, en definitiva, la resistencia de las minorías privilegiadas y las condiciones específicas de cada situación histórica las que determinen el camino, la democracia liberal contiene potencialidades para su transformación en socialista. A diferencia de lo que se afirma por algunos, en la democracia socialista no es el predominio del Estado lo que prima sino, por el contrario, el de las formas de autogobierno de los individuos organizados. Por ello, en definitiva, la experiencia soviética no ha podido realizar un auténtico socialismo. Solo una vía diversa a la opción capitalista y la opción comunista puede ofrecer un camino de liberación humana” (p. 276).
Arrate une al rescate de este pensamiento la necesidad de la renovación del mismo, sin que esto significase sacrificar sus principios. Por ello, plantea que, después de cuatro décadas, era imperativo enriquecerlo incorporando los nuevos desafíos surgidos en el tiempo transcurrido. Así, señala que había un conjunto de temas no tratados por la “Fundamentación teórica” de 1947 que, entonces, o bien estaban invisibilizados o bien emergieron con posterioridad. Entre ellos, se destacan cinco temas:
1° El tema de la paz y la guerra. Para nuestro autor la “Fundamentación” no previó que, después de cuarenta años de Hiroshima y Nagasaki, la acumulación de las armas atómicas por las grandes potencias sería tan incontrolable que pondría al mundo al filo de un holocausto nuclear: “Por una parte, este hecho plantea una extrema exigencia de realismo en la conducción de las relaciones internacionales. Por otra, demanda a aquellos países y fuerzas que, por su dimensión o atraso material, tienen poco peso en las decisiones mundiales, diseñar una política activa que prevenga el enfrentamiento entre bloques y que contribuya a la reducción de su poderío” (278);
2° El reconocimiento de diversas formas de dominación social. La “Fundamentación”, en conformidad con el pensamiento de las izquierdas de su tiempo, se limitó a denunciar las relaciones de dominación de la burguesía sobre la clase trabajadora (como ocurre bajo el régimen capitalista): y/o de una casta burocrática sobre la mayoría de los ciudadanos (como ocurría en los regímenes llamados del socialismo real). Tal visión debía ampliarse reconociendo otras formas de dominación existentes, como el racismo y la discriminación de la mujer: “El racismo conmueve a sociedades tan importantes para el destino universal como la norteamericana, está presente en sociedades europeas y constituye motivo central de lucha popular, en estos mismos días en países de África. Diversas minorías raciales son objeto de persecución en todos los rincones del mundo y, en nuestro propio país, la minoría mapuche no ha recibido el reconocimiento de los derechos que le corresponde” (279). En esa misma línea denuncia que la mujer, no obstante sus conquistas obtenidas en más de un siglo de luchas por sus derechos, sigue siendo “víctima de discriminación y subordinación a través del mundo” (279).
3° La relación entre sociedad humana y naturaleza. La “Fundamentación” no contempló que la intensificación del industrialismo moderno llegaría a convertirse en una amenaza real para la sobrevivencia de la humanidad: “No sólo el holocausto nuclear es una posibilidad real, sino también el desastre ecológico provocado por un tipo de civilización depredadora, destructiva de los recursos no renovables y arrasadora del entorno natural. La reivindicación de la idea socialista hoy día no puede prescindir de un concepto diverso de desarrollo que implique construcción de elementos prefiguradores de formas futuras de civilización, diversas a las actuales” (p. 279).
4° La nueva modalidad del desarrollo capitalista mundial. La “Fundamentación” tuvo como telón de fondo el capitalismo de la década de 1940, y no previó las sucesivas revoluciones tecnológicas ni las nuevas modalidades de explotación mundial: “El capitalismo intenta superar su crisis actual descargando el peso de su recomposición internacional en los trabajadores de los países desarrollados y en el conjunto de las naciones de la denominada “periferia”. Ninguno de estos tópicos, que en 1947 eran imposibles de prever, puede escapar hoy día al diseño de una estrategia de avance al socialismo. La brecha entre el hemisferio norte y el sur tiende a agrandarse, tanto en términos tecnológicos como materiales… Medios de transporte más perfeccionados y muchísimo más veloces y una revolución en las comunicaciones tienden a hacer el mundo más “pequeño” y al mismo tiempo, lo dejan liberado a un riesgo mucho mayor de uniformidad, de desidentificación cultural de las distintas unidades y de concentración del control de la información” (p. 280).
5° Significado político del fenómeno religioso. Arrate apunta que la “Fundamentación” de 1947 omitió referirse a este asunto, pero los hechos posteriores mostraron que tiene una importancia decisiva en el desarrollo de la política contemporánea, en especial en nuestro continente: “Entre 1947 y hoy día el cristianismo ha sido fundamento convocante, para vastos sectores latinoamericanos, a participar en la lucha por modificar la sociedad en una dirección socialista… La idea socialista se hace viva ahora en expresiones cristianas de masas, fenómeno de la máxima importancia tanto por agregar fuerza significativa como también por su capacidad de incidir en el tipo y carácter del socialismo que pudiera establecerse en América Latina” (p. 280-281).
Cierra su libro Arrate subrayando que postular el socialismo no significa pretender alcanzar el paraíso en la tierra, pero sí ofrecer una sociedad más digna para los oprimidos por las necesidades materiales, a los explotados y discriminados. El socialismo, en suma, lucha por la liberación de las clases y grupos subordinados para contribuir a la liberación del conjunto de los seres humanos.
VII – Observaciones finales
Hay ciertos contenidos del libro que siendo importantísimos no los incluimos en estas notas porque exigirían un trabajo mayor. Solo por mencionar algunos: en un capítulo examina el carácter de las Fuerzas Armadas y la inserción de los militares en el acontecer político nacional (pp. 139-156). De la misma forma, dedica un notable capítulo al papel de la Iglesia Católica en la vida política chilena y cómo de institución tradicionalista y conservadora devino en un actor decisivo en la defensa de los derechos humanos y de la “voz de los sin voz” (pp. 157-170). Aborda, también, en otra sección la violencia y la política, en especial su incidencia en el desarrollo de la democracia (pp. 246-254). Por otro lado, cada capítulo se puede leer por separado, en un orden libre, a condición de reconocer que hay una unidad de fondo que articula a todos ellos.
Un libro, en general, debe ser evaluado por lo que dice, pero lo que deja de decir –en ciertas ocasiones– también es decidor. Y, en este caso, lo es. Arrate desde la entrada de su libro declara que nada de lo ocurrido en el socialismo chileno le ha sido extraño en más de dos décadas de militancia –y le creemos a la luz de la lectura de su ensayo–; sin embargo, hay un silencio inexplicable. Su obra aparece exactamente a diez años de la desaparición de la Dirección Clandestina del P. S., encabezada por Exequiel Ponce, Carlos Lorca y Ricardo Lagos Salinas, pero no se hace mención de ella ni mucho menos se desliza un reconocimiento al elenco de dirigentes que entregaron sus vidas para darle continuidad histórica al socialismo chileno, a algunos de los cuales –tal vez– nuestro autor conoció y compartió en eventos partidarios. Ciertamente, no estaba obligado a mencionarlos, pero esta omisión sorprende toda vez que nos ilustra, con conocimiento al dedillo, sobre los mártires de los primeros años del Partido (p. 101), pero no alude a quienes jugaron un papel decisivo en la reconstrucción de la colectividad bajo la tiranía. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Desinformación? En alguien como Arrate, en absoluto. ¿Olvido? Quizás, porque la memoria es selectiva y a veces, inconscientemente, se prefiere censurar acontecimientos que pueden ser traumáticos. ¿Invisibilización deliberada por alguna razón, interés o lealtad política del momento? O, simplemente, ¿una inocente incuria intelectual, habitual en la gente que escribe, de la que sólo se repara cuando el escrito está ya impreso? Sea como fuese, no tenemos las prendas para aventurar un juicio sobre este descuido; pero, cualesquiera que sean las opiniones que se tengan sobre el quehacer de la Dirección Clandestina no se puede desconocer que estuvo a la altura de la historia y esto es algo que tampoco se puede cancelar o invisibilizar, máxime cuando mujeres y hombres –todos jóvenes– inmolaron sus vidas por su compromiso con el ideario socialista en los peores años del terrorismo dictatorial. La no inclusión del sacrificio de este colectivo humano dentro de la tentativa de rescate de la memoria y de la praxis socialista –acaso una de las más difíciles y heroicas de su historia– dejaba este rescate trunco.
Con todo, se podrán consignar otras falencias del libro o discrepar de los puntos de vista del autor, pero no se puede reprochar que su trabajo no cumpliese con todas las exigencias de un ensayo doctrinario bien documentado y mejor meditado. Su libro no es la suma de los capítulos, sino que todos están hilvanados por ideas centrales que lo articulan en su totalidad, configurando un texto orgánico, coherente y de prosa cuidada.
En definitiva, con este libro, que hemos visto –a vuelo de pájaro–, Jorge Arrate entregó al pensamiento socialista chileno una obra no solo meritoria, sino clásica. Esencial para los estudiosos del ideario socialista; relevante todavía para las izquierdas y el mundo progresista que busca una fundamentación doctrinaria y una metodología reflexiva para desarrollar un pensamiento alternativo; por fin, también es un documento histórico revelador del proceso político chileno de la segunda mitad del siglo XX, de sus conflictos y sus discusiones ideológicas. No por ser una obra “cuarentona” deja de conservar un frescor. Invitamos, pues, a leer el libro que, como indicamos en una de las notas iniciales, está disponible en soporte digital. Asimismo, invitamos a conocer otras facetas del pensamiento y la producción literaria de Arrate a través de sus otras obras que dan cuenta de su incesante y cuidadoso trabajo intelectual.
Finalmente, damos nuestro reconocimiento a su autor quien, después de cuatro décadas de haber dado a las prensas esta obra notable, sigue defendiendo, con honestidad y consecuencia, la fuerza democrática de la idea socialista.
Notas
(1) Jorge Arrate, La fuerza democrática de la idea socialista, Barcelona, Editorial Documentas; Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1985, 288 páginas. Nuestras notas se basan en esta última edición. El libro está disponible en formato digital y se puede descargar libremente en el siguiente link: https://www.archivochile.com/Ideas_Autores/arratej/1/1arratej0015.pdf
(2) Más tarde, el autor retomará este mismo fragmento como memorialista en las obras indicadas en la primera sección.
(3) Una de las primeras medidas adoptada por el Partido Socialista reunificado, a comienzos de la década de 1990, fue su afiliación a la Internacional Socialista, medida que no contó en absoluto con la aprobación de la militancia, pues ni siquiera se consultó, sino que se le “notificó”. Esta inexplicable decisión venía a desnaturalizar uno de los principales pivotes ideológicos del PS, a trueque de algún tipo de beneficio que ignoramos. Fue, como dice la Biblia, vender la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Creemos que, quizás, hubo negociaciones de grupos de intereses que se acogieron a ciertas prebendas de este organismo, y muchos dirigentes se prestaron para esa operación política de cooptación del socialismo chileno por la socialdemocracia internacional, en cuyas redes quedó atrapado. Tampoco se puede desconocer que bajo la dictadura muchos socialistas no solo tomaron contacto con la Internacional Socialistas, sino que fueron generosamente financiados por ella, transformándose en sus agentes y, acaso, comprometiéndose políticamente con este organismo. Y claro, en esas condiciones era necesario vivir de algún modo, y la mano que da de comer no hay que morderla, aunque esta después se meta hasta la garganta. Reforzaron esta medida una camarilla de advenedizos (oscilantes entre el PS y el PPD, en tiempos de la también arbitraria “doble militancia”) que, sin tener identidad ni tradición socialista, habían escalado a cargos dirigenciales en las negociaciones de la reunificación (muchos de ellos, con gran sentido de la ubicuidad, después abandonaron las filas socialistas para allegarse a playas más soleadas). Lo paradójico fue que, para persuadir a quienes defendían la mantención de la independencia político-ideológica del socialismo chileno, se intentó convencerlos con el débil argumento de que tanto el Frente Sandinista nicaragüense como el APRA peruano formaban parte de la Internacional Socialista, organizaciones que, con el tiempo, exhibieron una abismante falta de probidad e integridad política. Entre quienes alzaron su voz contra esta resolución arbitraria y verticalista, recordamos al histórico dirigente Adonis Sepúlveda.
(4) Jorge Arrate, La fuerza democrática de la idea socialista, op. cit., p. 213 (cursiva nuestra). En otros textos nuestro autor entrega una visión más detallada sobre la crisis de 1979: El Socialismo Chileno. Rescate y Renovación (1983); Pasión y Razón del Socialismo Chileno (junto a Paulo Hidalgo, 1989); y, Volveremos mañana (segundo volumen de sus memorias, 2021). Con el paso del tiempo se puede observar que el tono de sus posturas, en un comienzo obviamente muy a la defensiva, fueron mitigándose en la medida que se sobreponía el imperativo de la unidad por sobre las disputas de las diversas orgánicas socialistas.
(5) Valga como un dato exógeno al libro que su propio autor, a la vuelta de los años, ha revisado críticamente el concepto de “renovación”, con las fórmulas de “post renovación” y “ultra renovación”. Véanse su libro, La post renovación: Nuevos desafíos del socialismo (1994); su artículo: “Socialistas, después de la “renovación”, Marzo de 2003, en https://www.archivochile.com/Ideas_Autores/arratej/2/2arratej0002.pdf Y una entrevista en la revista Punto Final, donde fijó su posición sobre estos tópicos: “Puedo repetir lo que he dicho en columnas y foros: una fase es la renovación original, que no está exenta de errores. Una segunda etapa es la ‘post renovación’, que identifico con la emergencia del PPD y el progresismo light. La tercera es la ‘ultra renovación’, donde el gran dinero se convierte en factor decisivo en la política. Las dos últimas etapas son cursos deformados de la renovación original”; Véase: Alejandro Lavquén, “Auge y caída de la Izquierda” (Entrevista a Jorge Arrate), Punto Final N° 888, 10 de noviembre de 2017, en página: http://letras.mysite.com/alav120118.html