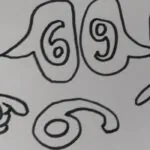*Documento de trabajo adaptado de una presentación realizada en el Seminario “Libertad, ética e integridad en la Academia y la investigación” (Universidad de Chile, 23 y 24 de septiembre de 2025).
Los temas que me interesa vincular son la necesaria toma de postura política respecto al rol de las ciencias y las humanidades en el contexto actual, la discusión pública sobre los límites de los avances científicos (por ejemplo, sobre la IA o la investigación genética), y las ciencias y humanidades para la transformación social. Plantearé algunas ideas sobre estos tres temas, sus vínculos y lo necesario que es que, especialmente hoy, demos una discusión pública sobre esto.
Voy a partir por el tema del rol de las ciencias y las humanidades. Y voy a partir por algo que todos los años, en medio de la discusión presupuestaria, las y los investigadoras/es repetimos incansablemente. Es un hecho casi incuestionable que los países que han logrado transformar su matriz productiva son los que han invertido en ciencia y tecnología. Basta revisar la evidencia que se despliega cada vez que se demanda un mayor presupuesto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica, donde por supuesto Chile no es la excepción: la OCDE, la CEPAL, el Banco Mundial y otros organismos internacionales nos señalan bajo el promedio de inversión que realizan los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo y bienestar. Sin embargo, la discusión sobre la inversión, si bien fundamental, no es suficiente actualmente, porque hoy desfinanciar la investigación obedece a una operación política de deslegitimación del conocimiento científico y humanista. Y ese trasfondo es el que es necesario abordar.
Por lo tanto, considero que la principal discusión pública hoy pasa por la legitimación del conocimiento científico y humanista. Y eso es lo que debe sostener la demanda por inversión, frente a lo que vemos en otros países. Este es el acto político que hoy se nos exige. Las y los investigadores debemos ser capaces de responder a la pregunta de por qué y para qué investigar, y esa respuesta habla de que no somos neutrales frente al rol que el conocimiento cumple en la sociedad. Cuando gobiernos le quitan el financiamiento a la investigación en ciertas áreas (diversidad, género, cambio climático, vacunas, entre otras) es importante enfatizar que no están afectando solo la generación de conocimientos realizada por un gremio (las y los investigadoras/es) o a las universidades, sino que se afecta a la población entera en el mediano y largo plazo. Veamos. Cuando se desfinancia la investigación en diversidades, género, desigualdades o en temas de salud (como vacunas), se perpetúan desigualdades, proliferan enfermedades e incluso la muerte (no solo no vacunarse puede significar la muerte, las desigualdades también las generan). Por lo tanto, es muy conveniente para ciertos sectores señalar que la pregunta por el rol de las ciencias y las humanidades o su financiamiento es un problema de una elite o de un grupo menor, y esconder que cuando afectamos la generación de conocimientos el efecto es para la sociedad en su conjunto. Lo que vemos en el país del lado y en el del norte es oscurantismo y desinformación, lo cual afecta siempre a quienes están más desprotegidos en cualquier sociedad. Esta situación es también, y lamentablemente, una oportunidad para mostrar el beneficio de contar con conocimientos científicos y humanistas para el desarrollo humano. Y esta no es una labor neutral, es un trabajo político.
Y aquí paso al otro tema que me interesa plantear: la discusión pública sobre los límites de los avances científicos o humanistas. No porque todo se pueda hacer necesariamente queremos hacerlo, y esa es una definición colectiva. Hay una diferencia entre limitar la investigación por motivos ideológicos o políticos y de forma a priori, y que, por una definición de tipo social, ética y con suficiente evidencia, se concluya que es mejor no avanzar en algún tipo de investigación, innovación o tecnología. Finalmente, es hacer primar el bien común frente a potenciales efectos o resultados negativos de la investigación y la innovación. En principio deberíamos establecer que todo se puede investigar y más bien lo que debemos hacer es dotarnos de una institucionalidad que resguarde la integridad y la ética de la investigación.
Podemos debatir, delinear o definir las implicancias sociales, culturales, económicas o políticas de ciertos conocimientos o tecnologías, porque la ciencia no es ajena a las dimensiones sociales y políticas (por ejemplo, poner límites a la clonación de seres humanos, debatir si queremos que se clone a los “lobos terribles” o regular el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para que no reproduzca sesgos racistas, de clase o de género o que no se utilicen para vigilar a la población). Pero, el qué investigar, para poder realizar todo su potencial, requiere autonomía de la política contingente, y no puede estar determinado por un programa político particular, menos por un programa de gobierno. Esta es una de las razones por las cuales son las universidades las guardianas de la generación de conocimientos: porque su objetivo es que la investigación ocurra más allá de presiones sociales, económicas o políticas. Y es también la razón de por qué es en este espacio donde se potencian las distintas ramas del saber. Los gobiernos pueden definir áreas prioritarias, pueden definir énfasis, pero no deberían nunca establecer qué se puede investigar y que no. Más bien, lo que los gobiernos democráticos deben hacer, respondiendo a una política de Estado, es resguardar la investigación en su amplio espectro.
Si algo hemos aprendido en la historia de la generación de conocimientos es que limitar la libertad de investigación es cancelar el pensamiento. Es, finalmente, limitar la posibilidad de pensar de las personas, de explorar posibilidades más allá de lo posible, de cuestionar aquello que nos dicen que es la verdad o que hemos naturalizado. No es casual que sean precisamente los gobiernos autoritarios los que prohíben ciertas áreas del conocimiento o desfinancian aquellas áreas que les parecen peligrosas para sus programas ideológicos. Siempre deberíamos contar con distintos puntos de vista, con distintas evidencias y luego, como en cualquier sociedad democrática, definir en un determinado contexto político, qué camino seguir. Por el contrario, prohibir la investigación o limitarla es negarnos la posibilidad de imaginar, pensar o tener herramientas para debatir.
Hasta acá he abordado el rol de la investigación, cuestión que implica instalar en la opinión pública que apoyar presupuestariamente a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la Innovación permitirá un mayor bienestar para todas y todos. Hay ejemplos concretos de avances en materias de salud, vivienda, género o migración gracias a la evidencia e innovación que genera la investigación, pero nada de esto es posible sin cultivar el conocimiento básico en las universidades, centros de investigación, Institutos Tecnológicos Públicos y algunos centros independientes. Esto, que muchas veces no vemos frente a las urgencias del país, hoy es visible en el descalabro que observamos con las políticas de desmantelamiento y deslegitimación de la investigación en otros países. Construir un sistema científico toma décadas, siglos a veces, destruirlo puede tomar unos pocos años. Recuperarse de eso es extremadamente difícil. Por eso, acá en Chile, también tenemos que cuidar lo avanzando. Abordé la libertad de investigación, amenazada también hoy por políticas que obedecen a una ideología política. Todo esto me lleva al tercer punto, las ciencias y humanidades para la transformación social.
El proyecto político, y de sociedad, al que adhiero, y que representa el Frente Amplio, es uno que aspira a una sociedad más justa y democrática en lo social, económico y medioambiental, con mayor igualdad y sin discriminaciones (raciales, de género y territoriales), con más oportunidades y bienestar para todas y todos. Se trata de un proyecto que busca transformar la sociedad actual. Una sociedad que se mueve bajo los principios señalados es, para mí, una sociedad desarrollada. Se trata de un desarrollo integral, un camino que se construye considerando dimensiones sociales, económicas y culturales, las particularidades del territorio y la necesaria protección del medio ambiente que nos exige nuestra época para seguir habitando este mundo.
¿Qué rol cumple la CTCI en esto? La verdad es que juega un rol central. Voy a dar un ejemplo: las zonas de sacrificio son producto de una ideología, neoliberal, que reduce el desarrollo a crecimiento económico. Esa reducción considera los aspectos sociales y culturales como prescindibles. Las investigaciones sobre desigualdades sociales, formas de trabajo, identidad, perspectiva de género o impactos socioambientales del crecimiento económico en estos territorios son vistas como poco útiles, incluso disruptivas, para el objetivo que se quiere lograr -el crecimiento económico- donde las ciencias aplicadas y sus tecnologías adquieren mayor valor en esta visión político- ideológica del desarrollo. Por eso mencionaba antes que la ciencia y su desarrollo no son neutrales, y que la política y la ciencia se afectan mutuamente, son interdependientes. Que las humanidades, la investigación en artes, las ciencias sociales o las ciencias básicas se consideren poco relevantes -inútiles- respecto de las aplicadas tiene un componente ideológico, y tiene efectos en la población. Por ejemplo, nos preguntamos por qué tenemos tan bajos indicadores de comprensión lectora. Bueno, si por todos lados se señala que la literatura o investigar en humanidades no es útil, no sirve, que no se debería financiar porque no aporta al crecimiento económico, etc., entonces, ¿qué esperamos?
Con esto no estoy señalando que debamos dejar los conocimientos aplicados y las tecnologías de lado, nada más lejano a mi propuesta. Más bien lo que quiero señalar es que una cierta visión de desarrollo con características neoliberales nos lleva a privilegiar unos conocimientos por sobre otros y que eso tiene impactos bien concretos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población. Si concebimos el desarrollo reducido a su dimensión económica, expresado solamente en crecimiento y productividad, tenderemos, como sociedad, a reducir el ejercicio de la ciencia y conocimientos a su aplicabilidad y utilidad solo para este fin. Es lo que las derechas han hecho, y como izquierda, y Frente Amplio en particular, no podemos replicarlo.
Por lo tanto, las ciencias y las humanidades son herramientas de generación de conocimientos, pero también pueden serlo para el cambio social. Esa es, quizás la perspectiva que debería guiar al Frente Amplio en esta materia. Esto requiere dos cosas, desde mi punto de vista: 1. Resguardar la libertad de investigación, que implica también valorar el conocimiento en sí mismo. No todo conocimiento debe ser orientado y las universidades deben ser las principales guardianas de esa libertad. Por eso debemos cuidar las universidades del Estado y fortalecerlas como espacios donde se cultivan los conocimientos académicos en toda su amplitud. 2. Que quienes trabajamos en la CTCI nos veamos a nosotras/os mismas/os como agentes de cambio, tanto en la investigación que generamos como en trabajar por un sistema de CTCI más justo, integrador y democrático. Esto implica un trabajo hacia adentro, respecto a nuestras propias prácticas, y hacia afuera, generando opinión pública, comunicando lo que hacemos, promoviendo vocaciones, trabajando para que quién sueñe con dedicarse a la investigación pueda hacerlo en condiciones laborales dignas. De esta forma podremos sacarnos de encima esta idea de que trabajamos en una burbuja y demostrar que lo que hacemos impacta, indirecta o directamente, en la sociedad. Que cuando hacemos investigación no es solo para el goce o beneficio personal, sino que principalmente para aportar a todas y todos. Y esto último es lo que se está afectando cuando se limita la libertad de investigación, se desfinancia la ciencia y se afecta el pensamiento crítico con estrategias de desinformación.
*Carolina Gainza C. essocióloga y exsubsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.