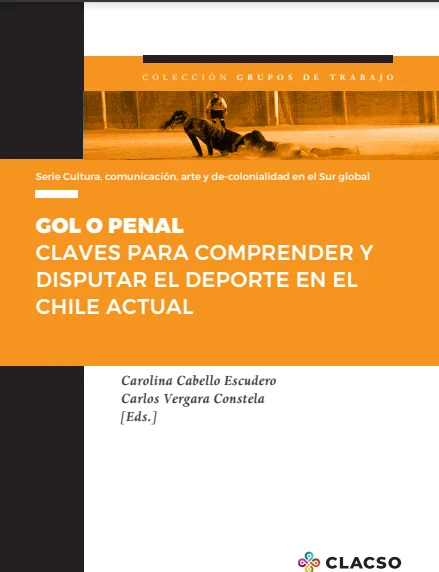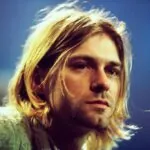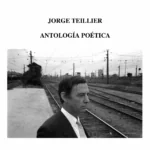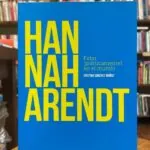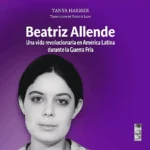La publicación de este libro no tendrá sentido si es que no se convierte en una herramienta eficaz para disputar la desigualdad imperante en todos los campos del deporte chileno. La exclusión y la violencia estructural han sido los que ha utilizado el capitalismo neoliberal y el patriarcado para inclinar injustamente las diversas canchas de la sociedad en donde operan.
Tal como el neoliberalismo y los conflictos de clases moldean el fútbol, también lo hace el patriarcado. Ambos sistemas de opresión trabajan de la mano: son aliados y se necesitan para reproducir y mantener la explotación y el sistema de dominación; tienen un equipo armado y desde hace siglos están disputándonos partidos en distintos escenarios. De hecho, cada vez es más frecuente que se lleven la pelota para la casa: el autoritarismo siempre ha sido su emblema.
En Chile, en las últimas décadas, el control ejercido por el neoliberalismo puede verse ejemplificado con la implantación del modelo de Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes de fútbol profesional como máxima expresión de la mercantilización del fútbol. La instauración del modelo empresarial se logró tras un proceso de desarticulación social, que conllevó el vaciamiento de los clubes sociales durante dictadura y la exclusión de las clases populares del poder de decisión y control sobre los clubes. En la actualidad y, tras la aparición de numerosas organizaciones de hinchas y socies en diferentes clubes que buscan reivindicarse como sujetos políticos protagonistas de su historia y que han visibilizado el fracaso económico y administrativo del modelo S. A., la lucha de clases en el fútbol está latente. Este partido va en marcha y se nos exige tomar posición.
Por su parte, el patriarcado también ha estructurado al fútbol durante toda su historia. Se hace evidente cuando analizamos las diferencias que existen entre el desarrollo deportivo de los hombres y el de las mujeres. Con el análisis, nos daremos cuenta de que el fútbol se ha configurado como una actividad que privilegia y reconoce como más válido y valioso todo aquello relacionado con el género masculino. Con un darwinismo social anquilosado, el argumento de la supuesta inferioridad biológica ha sido caldo de cultivo para construir un fútbol con una estructura represiva y reguladora que subsume a la mujer como una actriz secundaria, cosificada y sexualizada. Para consolidarse como un espacio masculinizado en todos sus ámbitos de acción, debieron borrar la historia de las mujeres, prohibir su participación, reproducir estereotipos y roles de género que las oprimen y que aseguran la dominación masculina en el ámbito público, como lo son los clubes, las canchas y los recintos deportivos. Este partido comenzó hace siglos y si bien vamos perdiendo por boleta, las mujeres sí que sabremos darlo vuelta.
En la actualidad, el deporte está siendo promovido y practicado como un bien de consumo. El deporte para todos, que busca restituir la centralidad del sujeto y no del colectivo, ha ganado terreno como punto de referencia dentro del espacio deportivo, creando una diversidad de nuevos deportes a la medida de cada persona consumidora. Ejemplos de un neoliberalismo hardcore (1) que ha traspasado al consumo la responsabilidad cívica y democrática que implicaba hasta los años setenta/ochenta participar activamente de los clubes y de la sociedad. Hoy, la figura del abonado ya le ha convertido algunos goles a la tradicional asociatividad que resiste tenuemente en el fútbol amateur. Tal parece que se instalan nuevas barreras monetarias para la pertenencia: lo único que es necesario para integrar esta sociedad de consumo es tener la cantidad de dinero suficiente en la billetera para abonarse y, claro, ¿cómo no?, comprarnos la camiseta del año.
Fue así como hace 14 años –el 7 de mayo del año 2005– se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.019, la cual da origen las Sociedades Anónimas Deportivas, transformando el marco jurídico que rige al fútbol profesional chileno. De haberse configurado históricamente como un espacio de asociacionismo pasó a una estructura privada donde la persona que coloque más dinero en la bolsa de valores o como accionista, es quien toma las decisiones por sobre miles de hinchas y socies que disfrutan, lloran, se apasionan con su club. Con la promulgación de esta ley se impuso el ideario de la mercadotecnia a un espacio de sociabilidad y organización política básica de un Chile que sigue presente en la memoria social del fútbol, de los clubes y los hinchas.
De ahí en más, el mercado ha controlado todo lo que ocurre en el campo de juego. La Selección Nacional Masculina de Fútbol y los autodenominados “Clubes Grandes” han sido la punta de lanza de este proceso que se ha consolidado en los últimos años mediante la producción de un espectáculo que posee un interés simbólico y económico evidente, a pesar de que prácticamente la totalidad de las “S. A.” presentan importantes pérdidas económicas. Un ejemplo central radica en los dineros del CDF apropiados –legal e ilegalmente– por quienes representan a las Sociedades Anónimas Deportivas, personas que se encuentran insertas en toda una trama de platas negras que ha involucrado a los altos mandos de la CONMEBOL y las cadenas televisivas que poseen los derechos del espectáculo (2) . En este partido sí que corren apuestas, el bluf y la nefasta y legitimada figura del “hombre del maletín”. Parece claro que es momento de subir las líneas y activar la estrategia de ataque ¡antes que acaben con todo!
Pero no olvidemos al patriarcado, el cual ha sabido reacomodarse en torno al consumo. Bajo el discurso-argumento de aumentar la participación y la representación, (en el deporte de consumo todas las personas consumidoras tienen acceso) muchas mujeres podrían creer que estamos avanzando en la eliminación de toda forma de desigualdad, discriminación arbitraria, violencia simbólica y vulneración de derechos. Sin embargo, interesantes análisis feministas sobre los enfoques de género de las políticas públicas, la participación femenina en la gestión dirigencial de los clubes deportivos, e incluso las prácticas femeninas de deportes “masculinos”, nos alertan y previenen sobre movimientos de reacomodación patriarcal. La utilización política del género y la lucha feminista por la representación y la participación en todos los espacios para poner a mujeres que siguen una agenda de derecha neoliberal, no son ni serán avances reales si no cuestionan, ni buscan la emancipación de las mujeres de los roles que las subordinan y oprimen. Los autogoles, en este partido, no solo nos dan desventaja: nos oprimen.
Obviamente, el fútbol no es el único reducto donde podemos apreciar los procesos de neoliberalización y masculinización del deporte. Quienes se desempeñan como deportistas de alto rendimiento deben competir internamente para obtener el exclusivo y reducido estatuto beneficiario de las Becas PRODDAR y, con ello, poder financiar sus carreras deportivas; quienes practican bajo condiciones de movilidad reducida o discapacidad en regiones, sufren la centralización de recursos e infraestructura pública, viendo disminuidas sus posibilidades de definir trayectorias deportivas desde lugares que se encuentra lejos de la Región Metropolitana (Santiago); similar exclusión viven las mujeres deportistas, quienes deben resguardar no quedar embarazadas, ni ser madres, motivos que dieron origen a la cancelación de la beca para la gimnasta nacional Makarena Pinto.
Esta publicación, por lo tanto, no solo viene a develar estas injusticias y analizarlas bajo categorías que buscan poner el sentido crítico por delante, sino que pretende entregar herramientas analíticas y conceptuales para comprender cómo se han estructurado las desigualdades en el deporte, buscando ser un aporte para las actorías sociales que están disputando espacios, recursos, sentidos y producción de subjetividades. En definitiva, para todas las personas que se encuentran trabajando contracorriente, portando, plantando y regando la semilla de culturas deportivas que disputen y superen las lógicas patriarcales de la discriminación de género o de la desposesión y expoliación de las pertenencias socio-peloteras.
La concepción de este libro se produjo a propósito de una serie de jornadas entre 2017 y 2018 en Valparaíso (Chile), donde las nuevas camadas de investigadorxs, que se entremezclan con sus roles de jugadorxs, dirigentxs y entrenadorxs, discutieron sobre el estado actual del deporte, los procesos consolidados o en emergencia y las líneas de acción en el marco de las disputas que estamos desarrollando.
La compilación también expresa, de alguna manera, la desigual distribución de la práctica e interés en los diferentes deportes dentro del país. Notoriamente cargado hacia el fútbol, los textos presentados discuten sobre la historia de la práctica de las mujeres, la reproducción de la cultura machista en espacios de formación, la desposesión de socios, socias e hinchas respecto a la administración de los clubes profesionales, la recuperación de la memoria en el marco de disputas contra sociedades anónimas deportivas y las configuraciones hegemónicas sobre la figura del hincha. De manera cada vez menos periférica, aparece la evaluación y la crítica hacia el Estado en la elaboración de políticas públicas que tienden a perpetuar la disparidad del campo de juego: género, asignación de recursos públicos y discapacidad componen un eje que en el contexto nacional está cobrando relevancia gracias a los esfuerzos que hace larga data están realizado quienes integran el Centro de Investigaciones Katalejo y Rodrigo Soto-Lagos, articulador, precursor y Ministro de Relaciones Exteriores de este campo de estudios en Chile.
Gol o penal, para quienes no sepan, es un viejo dicho del fútbol no institucionalizado y callejero, que da cuenta de que los ataques deben llegar a buen puerto por una u otra vía. Si nos anulan el gol injustamente, no importa, planteamos la posibilidad del penal y rematamos a portería para convertir. Esto, por lo tanto, no es más que volver a reafirmar que el deporte está en disputa; que su sentido no viene naturalmente dado. Al contrario, está sujeto a quiénes puedan imponer una visión de mundo sobre esta institución social. Por lo mismo, este libro es una invitación a asumir que el malestar que traza nuestra experiencia en el campo deportivo no desaparecerá por arte de magia; que requerimos organización, praxis y argumentos sólidos que puedan seguir trazando el camino de un deporte que supere las lógicas opresivas del patriarcado y el mercado.
(1) Adjetivo acuñado por Rodrigo Hidalgo, Daniel Santana y Voltaire Alvarado (2016). El uso del adjetivo se inscribe para diferenciar espacialmente los impactos del neoliberalismo, donde los casos latinoamericanos (en especial el chileno) se diferencian de los europeos y angloamericanos debido a su producción y reproducción mediante la violencia como eje central.
(2) El cúmulo de investigaciones periodísticas realizadas por CIPER Chile sobre esta materia pueden encontrase en el siguiente link: https://ciperchile.cl/especiales/platas-futbol/.
BIBLIOGRAFÍA
Hidalgo, R., Santana, D. y Alvarado, V. (2016). Mitos, ideologías y utopías neoliberales en la producción del espacio: hacia una agenda alternativa de investigación. En R. Hidalgo, D. Santana, V. Alvarado, F. Arenas, A. Salazar, C. Valdebenito y L. Álvarez. En las costas del neoliberalismo. Naturaleza, urbanización y producción inmobiliaria: Experiencias en Chile y Argentina. Santiago de Chile: Geolibros, Instituto de Geografía – Pontificia Universidad Católica de Chile.
*Este texto corresponde a las “Palabras preliminares” del libro Gol o penal. Claves para comprender y disputar el deporte en el chile actual (CLACSO, 2020). Carolina Cabello Escudero y Carlos Vergara Constela son los editores del libro.
Puedes acceder al libro en este link que te llevará a la Biblioteca José Carlos Mariátegui del Portal Socialista.