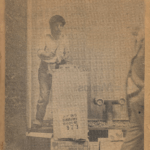Las sociedades, como las personas, no solo tienen historia: tienen memoria, heridas y duelos pendientes. Cuando una pérdida colectiva —de estatus, de seguridad o de identidad— no puede ser elaborada, no desaparece. Se transforma. A veces en rabia, otras en odio y, con frecuencia, en la búsqueda de un líder que prometa reparar mágicamente aquello que ya no puede volver (1).
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no puede entenderse solo como un giro político. Es también un fenómeno psíquico colectivo. Estados Unidos vive desde hace años una herida narcisista: declive relativo de su poder global, desigualdad, frustración del “sueño americano”, miedo al reemplazo cultural y una cadena de crisis que ha erosionado la sensación de continuidad y de dignidad. Esa herida no elaborada busca una salida (1)
En ese contexto aparece el líder que promete restaurar la grandeza perdida. Trump no ofrece solo políticas: ofrece reparación simbólica. “Volveremos a ser grandes”, “castigaremos a los culpables”, “yo los protegeré”. Como describió Freud en su análisis de las masas, el líder se convierte en el Yo ideal de un colectivo herido: a través de él, la gente vive simbólicamente el poder, la revancha y la omnipotencia que siente haber perdido (2).
Pero no todos los líderes pueden ocupar ese lugar. Trump resulta particularmente eficaz porque su personalidad pública —lo que vemos en su discurso, su comportamiento y su estilo de mando— encaja con un patrón bien conocido en la psicología de la personalidad: la llamada Tríada Oscura, formulada por Delroy Paulhus y Kevin Williams (2002) (3). Este modelo describe tres rasgos que suelen aparecer juntos en figuras orientadas al poder: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica.
No se trata de un diagnóstico clínico —eso requeriría una evaluación directa— sino de una lectura de patrones observables. En Trump se reconocen con claridad estos tres componentes. El narcisismo aparece en su necesidad constante de admiración, su lenguaje grandioso y su incapacidad para tolerar la crítica. Estudios que comparan perfiles de personalidad de líderes políticos han mostrado que Trump puntúa alto en rasgos ligados al narcisismo y bajo en honestidad-humildad (modelo HEXACO) (4).
El maquiavelismo se expresa en su uso sistemático de la manipulación, el miedo y la división. La política se convierte en una lucha entre leales y enemigos; la verdad importa menos que la eficacia; los medios —incluidos la mentira, la amenaza o el castigo— se justifican por el fin (3). La psicopatía subclínica se deja ver en la baja empatía hacia grupos vulnerables, la normalización de la humillación y una disposición a tomar decisiones duras sin registrar el sufrimiento que producen, rasgos asociados a impulsividad y frialdad interpersonal (5).
Esta combinación hace de Trump una figura ideal para una sociedad traumatizada. Para sostener su poder necesita enemigos: migrantes, jueces, periodistas, extranjeros, “traidores”. Desde el psicoanálisis sabemos que el odio no es lo contrario del vínculo, sino una forma de vínculo que cohesiona a la masa (2). El enemigo cumple una función psíquica: alojar todo aquello que el grupo no puede tolerar en sí mismo.
Además, la crueldad genera una forma particular de satisfacción, lo que Lacan llamó goce (6). Cuando Trump humilla, amenaza o castiga, una parte de la sociedad experimenta un alivio oscuro: alguien está pagando por lo que yo sufrí. La política deja entonces de ser deliberación y se convierte en una economía del resentimiento.
La historia muestra que los grandes desastres no comienzan con dictaduras consolidadas, sino con duelos no hechos. Alemania tras la Primera Guerra Mundial es un ejemplo extremo: una humillación no elaborada que se transformó en odio, y el odio en obediencia. Las sociedades que no pueden llorar sus pérdidas tienden a vengarlas (1) (7).
La diferencia entre una democracia que resiste y una que colapsa no es solo institucional, es psíquica. Las sociedades que sobreviven son aquellas capaces de sostener la verdad, la memoria, la justicia y la complejidad, aunque duelan. Estas funciones actúan como el “yo” colectivo que pone límites al impulso, a la omnipotencia y a la tentación de destruir al otro (1) (2).
Por eso la defensa de la prensa libre, de los tribunales, de la memoria histórica y de los derechos humanos no es solo política. Es una forma de cuidado psíquico de la sociedad. Cuando esas funciones se debilitan, el trauma deja de hablar y empieza a actuar.
En última instancia, la pregunta no es solo qué tipo de líderes elegimos, sino qué hacemos con nuestras pérdidas. Una sociedad que puede nombrar su dolor y tramitar su duelo no necesita un salvador violento. Una que no puede hacerlo queda a merced de quienes convierten el trauma en poder.
Notas
(1) Alexander, J. C. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. University of California Press.
(2) Freud, S. (1921). Group Psychology and the Analysis of the Ego.
(3) Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The Dark Triad of Personality. Journal of Research in Personality, 36(6), 556–563.
(4) Visser, B. A., Book, A. S., & Volk, A. A. (2017). Is Hillary dishonest and Donald narcissistic? Personality and Individual Differences, (110), 106–111.
(5) Hyatt, C. (2018). Dr. Jekyll or Mr. Hyde? President Donald Trump’s Personality. Collabra: Psychology, 4(1), 29.
(6) Lacan, J. (1957–1958). The Seminar, Book V: The Formations of the Unconscious.
(7) Erikson, K. (1976). Everything in Its Path. Simon & Schuster.*Aída Mena Olivares es psicóloga clínica y psicoterapeuta