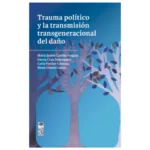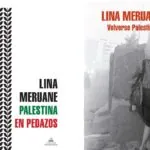1. A mediados de los años setenta, y por diversos motivos, comenzó a darse un generalizado cuestionamiento y reforma del llamado Estado de Bienestar o, para otros, Estado Providencia. Su idea fraguó, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, pero venía de antes, acompañada de las luchas sociales y políticas de los movimientos de trabajadores que intentaban regular socialmente las manifestaciones del capitalismo. Además, el «crash» del 29, la experiencia de las dos guerras, la emergencia del campo socialista contribuyó -después del 45-, a un singular compromiso de distintos sectores económicos, políticos y sociales en pro de una convivencia en la cual fueran garantizados estatalmente ciertos niveles de protección y seguridad social para todos (1). De esa manera podía enfrentarse el desequilibrio en el goce de las libertades y los derechos establecidos formalmente.
2. Lo cual no quiere decir, claro está, que no tuviéramos enormes desigualdades históricamente continuadas en el acceso al poder, saber y tener. Las propias estructuras e instituciones de talante conservador y jerarquizante hacían que la lucha por mayores cuotas de igualdad fuera tarea a contracorriente e, incluso hoy, una tarea pendiente para la mayor parte de los países de la región. Más aún cuando, desde mediados de los setenta, vivenciamos -de la mano de regímenes militares afiliados a una doctrina de Seguridad Nacional y a la ideología del globalismo neoliberal- un enorme retroceso en el imaginario social respecto al tema de las desigualdades e injusticias: no hay tal dijeron los técnicos y especialistas, venidos la mayor parte del norte rico (y, como no, seguidos por muchos intelectuales y políticos de este lado del mundo).
La nueva lógica del neoliberalismo global tendría su consagración a nivel mundial en el así llamado «consenso de Washington». El compromiso interclasista y social estaba roto. La universalidad de las prestaciones y la seguridad social, también.
3. Pues bien, frente a esta situación, muchos organismos (desde el Credit Suisse hasta las Naciones Unidas, pasando por Oxfam, entre otros) verifican que en todos estos años de hegemonía del globalismo neoliberal –ajuste estructural y política social focalizada mediante-, no se ha cerrado la brecha de las desigualdades ni a nivel internacional ni a nivel latinoamericano. Al contrario, esta ha aumentado en los países del norte, entre los del norte y del sur, y, por cierto, en nuestros propios países incluso cuando simultáneamente se ha tenido éxito en disminuir la pobreza llamada “dura”. Al mismo tiempo en que se expandía el ideario de las democracias a nivel internacional, se consagraban nuevas y viejas desigualdades, poniendo un signo de interrogación a la viabilidad del ejercicio de políticas públicas en general y en el ámbito social en particular. (2)
4. Los datos abundan al respecto. Solo citaremos algunos que se pueden encontrar en los informes de Oxfam. En ellos se consigna: a. desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras parte de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante; b. la fortuna de los milmillonarios aumenta en 2.700 millones cada día, mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores, más que la población de la India, crecen por debajo de lo que sube la inflación; c. un trabajador del sector sociosanitario necesitaría unos 1.200 años para ganar lo que un director general de una de las empresas de la lista Fortune 100 acumula en promedio tan solo en un año; d. el 1% más rico de la población posee el 43% de los activos financieros globales; e. en el 2013 las 85 personas más ricas del mundo tenían tanto dinero como los tres mil quinientos millones de empobrecidos; f. el 1% de las familias más poderosas acapara el 46% de los ingresos mundiales.
5. Ahora bien, las desigualdades y concentración de ingreso y riqueza en cada vez menos manos es un fenómeno que se expresa también en nuestro continente. Por primera vez, un estudio encargado por el Banco Mundial, que lleva por significativo título «Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?» (2003) (3), sostiene -y, por tanto, reconoce-, que las desigualdades conforman un ingrediente estructural e histórico de las relaciones sociales, se refieran estas al diferencial de ingreso o de acceso al poder y al saber, y que, por ello mismo, han acompañado y afectado el proceso de desarrollo en nuestra América desde sus inicios (4).
Para el caso chileno un solo dato: el Informe Unctad (abril, 2023), que presenta un análisis de la concentración de la riqueza en 172 países, concluye que solo en 7 países, 6 africanos y Chile, el 10% de los mayores ingresos concentra más del 80% de la riqueza.
Se pueden leer estas evaluaciones sobre la marcha de la sociedad, no solo como debilidad de este u otro gobierno y sus políticas en particular, sino como una pregunta sobre la capacidad de integración social, de condiciones de una vida digna y de justicia que posee el actual modelo económico, y el rol que han jugado en ello la política social y el mercado. Las desigualdades representan un desafío no solo para un gobierno determinado, sino para todo el país, sus principales actores sociales, políticos, económicos y culturales. Esta situación incide en el tipo de sociedad, y de instituciones políticas y sociales que deseamos tener. Y, como no, en las posibilidades reales de construir una sociedad justa.
6. Al mismo tiempo que avanzaba la promoción e implantación de un globalismo neoliberal, proceso acelerado de desposesión de derechos sociales, se realizó, en Lovaina, a mediados del año 1986, la Primera Conferencia Internacional sobre el Ingreso Básico, teniendo a la vista las consecuencias de ese globalismo y las dificultades para levantar una alternativa real al capitalismo existente. Uno de los liderazgos prominentes de esta propuesta (que dio lugar a la red BIEN) ha sido el del filósofo y sociólogo belga, P. Van Parijs, el cual se ha esforzado hasta hoy por defender la ciudadanía social e indagar las formas de contrarrestar la situación actual. Allá por el 88, escribió un artículo, junto con R. Van der Veen, en el que comenzaba a dibujar la posibilidad de que una cierta idea de renta básica pudiese incluso funcionar como una suerte de “vía capitalista al comunismo”.
Según los entendidos, a partir de ahí comenzó a hablarse sobre “ingreso básico”, utilizando distintos términos: “subsidio universal”, “dividendo social”, “salario del ciudadano”, “renta básica universal” o “ingreso social”. El rasgo central que permite distinguir estas nociones es que se trata de arreglos institucionales que garantizan una cierta forma de ingreso “incondicional” para las personas que, para recibirlo, solo tienen que cumplir la condición de ser ciudadanos. Esto es lo que lo distingue de las otras políticas de garantía de ingresos mínimos que existen en la actualidad. En todos los otros casos, se trata de ingresos condicionados al cumplimiento por las personas de algunos requisitos: tener otras fuentes de ingreso, haber trabajado antes o tener buena disposición para conseguir y/o aceptar un trabajo.
7. La discusión sobre un salario y/o ingreso “ético” y sus derivaciones en la arena política nacional tuvieron como trasfondo, por una parte, las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas de Codelco y, por otra, la intervención pública en relación con ese tema que realizó la Iglesia Católica, en particular el obispo Alejando Goic, allá por el 2007. ¿Quiere esto decir que antes no había problemas, o que estaban acordadas las bases de remuneraciones de acuerdo con cierta justicia y dignidad, como sea que las pensemos? No. Responde más bien a la evolución en la forma de tratar los problemas en el así llamado espacio público de la sociedad chilena. Solo algunas voces aisladas habían planteado ya, en esos años, la necesidad de conversar y debatir en torno a las relaciones entre capital y trabajo, la remuneración y el reconocimiento para esos factores. El debate se puso en el centro de la arena pública, cuando el obispo Goic –mediador en el conflicto entre Codelco y los subcontratados-, señaló que “el sueldo mínimo debería ser transformado en un sueldo ético (…) en el sentido de que por lo menos todos los que puedan, no paguen el sueldo mínimo legal, sino que por lo menos 250 mil pesos. Eso sería un primer paso”. En función de estas discusiones públicas –teniendo como trasfondo lo sucedido en educación-, la presidenta Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad, bajo el lema “Hacia un Chile más justo” (5).
El tema del salario ético –puesto por el obispo Goic-, pide interrogarnos sobre la existencia de niveles importantes de desigualdad entre los chilenos, aun cuando ha habido un crecimiento económico importante en el país, y cómo esos diferenciales terminan afectando la posición de cada cual en cuanto al acceso a libertades, derechos, poderes, estima social y capacidades. Al menos pidió, esa intervención obispal, abrirnos a la discusión de los límites y conexiones que pueden y deben guardar entre sí la marcha de la economía, la función de la política y el punto de vista de la propia sociedad.
En esa dirección es bueno recordar que desde dentro y fuera del Parlamento se escucharon muchas voces que desestimaron aquello demandado por el obispo Goic: “no sabe de economía”; “es un gásfiter en estos temas” – como ya se decía en los años ochenta-; “por favor, nada tiene que ver lo ético con lo salarial”, es decir, lo ético no es producto de una co-determinación mancomunada – racional y deliberativa- según pareceres y puntos de vista, sino más bien, un subproducto de aquellos precios que fija el mercado, y punto. Los precios y/o valores que fija este cuasi sujeto llamado mercado son per se éticos, y viceversa.
Pero ¿por qué un salario habría de ser ético? Si el obispo Goic hubiese hablado solamente de que hay salarios bajos o inadecuados, no se habría armado tal barullo. Pero dijo salario “ético” y entonces encendió el polvorín que parecía tan adormilado en el cultivo de ciertas verdades que pasan por canónicas. El salario tendría que ser ético porque dejado a la pura espontaneidad del intercambio nadie se hace responsable de cómo resulte la distribución de los bienes y derechos, individuales y sociales. El mercado no sería ni justo ni injusto, sino a-moral; estaría más allá del bien y el mal. Eso es lo que al parecer quieren decirnos los adalides tout court del actual modelo económico. Y si ello es así, entonces el lugar que ocupe cada cual; los resultados que para cada cual tenga su inserción en el mercado es un asunto individual, particular, azaroso, imponderable, del que nadie puede hacerse co-responsable: unos ganan, otros pierden.
Y, sin embargo, en cuanto personas y ciudadanos, intuimos que el salario sí tiene que ver con lo ético, si esta última expresión se relaciona también con el valor de la vida, con las posibilidades de vida y de una vida digna para todos. Un salario no-ético seria aquel que justamente impide una vida digna para cada uno que trabaja a lo largo y ancho del país. O que impide la autorrealización de cada quien según sus planes de vida.
8. Frente al cuestionamiento del modelo de Estado de Bienestar, a la crisis y derrumbe de los socialismos históricos, y al aumento en la brecha de las desigualdades, ciudadanos de distintas ocupaciones y latitudes han iniciado una reflexión en torno a la necesidad de refundar un Estado Social de Derechos. Un Estado con esos adjetivos, sostienen, tiene que apuntar a garantizar para todos sus miembros, un ingreso (renta) básico ciudadano. Para Van Parijs, uno de los principales expositores de esta propuesta, se trata de complementar las libertades formales con una libertad real para todos, para que aquellas sean posibles. Y eso puede ser así en la medida en que nos preocupemos por generar unas condiciones materiales garantizadas y, para lograr esto, se propone la implementación, sea parcial, sea global, sea gradual o de una vez, del mayor ingreso básico sostenible para todos.
Este ingreso ciudadano garantizado (por el Estado) tiene ciertos rasgos que lo destacan de manera singular. Primero, su carácter de incondicional. Es decir, se daría sin hacer excepciones a todos los miembros de una comunidad política determinada. Esto significa asegurar un ingreso de manera independiente del sexo, el nivel de ingresos (si es rico o pobre) o las orientaciones religiosas de los miembros de la sociedad. Segundo, a su incondicionalidad se une, por tanto, su universalidad. Tercero, se establece indistintamente del vínculo productividad/bienestar, pues quiere asegurar a todos los miembros de la sociedad un umbral mínimo de bienestar de modo independiente de su contribución a la producción del país. Cuarto, con ello se pretende asegurar grados mínimos de autonomía e independencia material a todos, con lo cual los ciudadanos pueden liberarse de la necesidad de «pedir permiso a terceros para poder subsistir». Quinto, quienes requieran de más ingreso para aumentar su bienestar, podrán contar ya con ese punto de partida, y con ello mejorar su capacidad de negociación y su libertad en los puestos de trabajo.
9. Su fundamento salta a la vista: se trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser tal: un humano. Su objetivo principal, frente al cuadro actual de desigualdades, puede adivinarse: garantizar condiciones materiales de vida digna y ejercicio de libertades al conjunto de la población. Desde esta óptica puede renovarse y modificarse el fundamento de la responsabilidad social del Estado y la sociedad consigo misma. De esta forma, con independencia material se otorga un poder de negociación que resulta muy necesario para llevar a cabo realmente los planes de vida que se escojan y evitar la posibilidad de quedar convertido en un instrumento de terceros. Porque, como sostienen Raventós y Casassas, “sin independencia socioeconómica no hay libertad. Las grandes desigualdades generan inmensas desproporciones de poder. Las grandes asimetrías de poder dan lugar a un problema de falta de libertad real para una gran parte de la población”.
En esta versión de la renta básica universal, su otorgamiento resulta independiente de la condición social, del patrimonio de las personas, de los antecedentes contributivos, de su situación familiar o de su disposición para el trabajo. Visto de esta forma se distancia y diferencia de las políticas sociales o de seguridad social, las cuales asignan beneficios para trabajadores asalariados, los que para verse beneficiados tienen que contribuir a ellos desde sus propios ingresos. Como sabemos esas políticas de seguridad social son condicionales y no de alcance universal. En palabras de Van Parijs, el ingreso básico es un “ingreso pagado por el gobierno a cada miembro pleno de la sociedad: a. incluso si no quiere trabajar; b. sin tener en cuenta si es rico o pobre; c. sin importar con quien vive; d. con independencia de la parte del país en que viva”(6).
Esta idea del ingreso básico ciudadano garantizado que nos proporciona un fundamento material para ejercer libertades, y al que se le podrían añadir otros ingresos –en efectivo o en especie-, no está conectado, sin embargo, con una noción a priori de necesidades básicas. Es decir, cuál es su monto pertinente para individuos de tal o cual sociedad es algo que no puede determinarse a priori. Según Van Parijs, este ingreso se debe ubicar en el nivel más alto que sea sostenible, restringido a la protección de la libertad formal de cada uno. Dependerá, su monto final, de lo que se considere como necesario para llevar una “existencia decente”.
De esta manera, el ingreso básico ciudadano aumentaría las posibilidades de una mejor vida en general y laboral, entre otras razones, porque su aplicación aumenta el poder de negociación de los pobres y dominados (7). Y lo hace desde una base de definiciones que lo distingue de lo que puede ser un ingreso o salario mínimo (o de subsidios condicionados), en cuanto se trata de “un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida” (8).
10. La base ético-normativa del ingreso básico ciudadano garantizado es el derecho a una existencia digna del conjunto de miembros de una sociedad dada. Una existencia digna requiere bases materiales para autosostenerse. Con la obtención de ellas se apunta a crear condiciones para el ejercicio de una libertad real para cada ciudadano y ciudadana. Por cierto, la idea de un ingreso básico ciudadano no es una panacea para eliminar las desigualdades existentes, así como tampoco puede por sí sola modificar de raíz el modelo actual de economía. No lo es porque tiene que coordinarse con las actuales prestaciones sociales que se entregan y porque no prejuzga de antemano cuál es el mejor régimen político para su consecución.
Ahora bien, sabemos que estas discusiones han tenido su origen en países europeos desarrollados y a algunos eso los hace pensar que solo podría llevarse a cabo en países ya ricos. Sin embargo, creemos que, a pesar de nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión pertinente entre nosotros en función de los niveles de desigualdad y exclusión social que tenemos hoy en día, y el desmantelamiento de la ciudadanía social.
Claro está que con su sola enunciación no se resuelven las interrogantes que surgen de su eventual aplicabilidad en nuestras sociedades. Hay aquí al menos dos dimensiones entremezcladas: la de su factibilidad económico/técnica, por decirlo así, y otra no menos importante, la de su factibilidad política.
Porque, a final de cuentas, esta última es la dimensión más importante: más allá o más acá de su factibilidad técnica, lo que está en juego es una cierta visión de las libertades, de la igualdad y del trabajo que no todas las fuerzas políticas y los intereses económicos estarán dispuestas a consensuar. Podemos pensar lo que implica que se ofrezca un ingreso ciudadano garantizado a todos, más allá de su condición de trabajador o de buscador de trabajo, para un discurso que hace siempre referencia a la competitividad, la productividad o la rentabilidad.
Al mismo tiempo, una medida de esta naturaleza tendría que financiarse con los aportes escalonados del conjunto de la riqueza que genera la sociedad, y de seguro uno de sus medios serán las imposiciones o gravámenes en diversas escalas y grados (a ganancias y salarios). Salvo que se les ofrezca como contraparte –en su versión anarcocapitalista- una eliminación gradual o no de las prestaciones sociales que ya da el Estado en el presente y que estas sean reemplazadas por ese único ingreso básico ciudadano, no se ve nada de evidente la aceptación por parte de las mayores riquezas de un ingreso básico de esta naturaleza.
Con todo, para ir terminando, lectores y lectoras, la relación entre la riqueza social existente y los costos de niveles básicos de vida hacen posible considerar la posibilidad de avanzar en la discusión e implementación de un ingreso básico ciudadano (9). Al menos, podría pensarse una implementación gradual de esta idea. Para algunos puede sonar a idea «utópica». Pero no lo es. Puede calcularse y obtenerse a partir de la misma riqueza social que produce toda la sociedad. De hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto en el estado norteamericano de Alaska, en el D.F. de la Ciudad de México, en Finlandia y en Brasil, entre otros lugares. Todas experimentaciones parciales.
Como sostienen Van Parijs y Vanderborght, “sea en el empeño de defenderla, sea en el de desarmarla, la necesidad de reflexionar alrededor de ella [renta básica ciudadana] se impone en lo sucesivo a cualquiera que se esfuerce en repensar en profundidad las funciones del Estado social frente a la “crisis” multiforme a las que este se enfrenta, a cualquiera que busque el medio para reconfigurar la seguridad económica con miras a dar respuesta a los desafíos de la mundialización, a cualquiera que alimente la ambición de ofrecer una alternativa radical e innovadora al neoliberalismo” (10).
Notas
(1) Esta relación entre la propuesta del ingreso básico ciudadano y reivindicaciones históricas similares está muy bien expuesta en el trabajo de P.Van Parijs y Y.Vanderborght, La Renta Básica (Paidós, Estado y Sociedad 141, 2006; en especial, véase pp.22-36).
(2) Esto lo consigna muy bien el Informe del PNUD regional, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004). Allí se muestran las dudas que tienen ciudadanos y ciudadanas de nuestra América respecto de la marcha de las democracias recuperadas. Y, justamente, uno de los puntos en dificultad tiene que ver con la incapacidad de aquellas de garantizar un ejercicio más igualitario de poder social y, al mismo tiempo, de asunción y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
(3) Cfr. La Desigualdad en América latina: ¿rompiendo con la historia? de F. H. G. Ferreira y M. Wolton (Banco Mundial/Alfaomega Colombiana, 2005).
(4) La concentración del mercado tiene ya un rasgo universal: dos multinacionales controlan más del 40% del mercado mundial de semillas; cuatro empresas controlan el 62% del mercado mundial de pesticidas; tres cuartas partes del gasto mundial en publicidad on line se destinan a Meta, Alphabet y Amazon; más del 90% de las búsquedas en internet se realizan por medio de Google. Véase Informe Oxfam Desigualdad S.A. 2024.
(5) El Clarín de Chile, viernes 3 de Agosto 2007. Consultado en www.elclarin.cl
(6) Van Parijs, Libertad real para todos, op. cit., p.56.
(7) Véase de D. Raventós y D. Casassas, Renta Bäsica, en webs.uvigo.es/consumoetico/rentabasica.htm
(8) P. Van Parijs y Y. Vanderborght, La Renta Básica (Paidós, Estado y Sociedad 141, 2006, p.25).
(9) Para más información puede consultarse la red conformada en función de esta temática desde 1986, Basic Income Earth Network en www.basicincome.org
(10) V. Parijs y Y. Vanderborght, La renta básica, op. cit., p.22.
*Pablo Salvat B. es doctor en Filosofía Política y Ética (Lovaina, Bélgica).